¿Somos lo que dice el dato?
El impacto de la huella digital en la toma de decisiones relevantes
Si eres de los que aún piensa que los avances tecnológicos evolucionan a un ritmo de crecimiento superior al del proceso de adaptación a los mismos por parte de nuestro cerebro, no estás solo, pero igual tienes que probar otro enfoque.
La ciencia continúa demostrando que las mal llamadas nuevas tecnologías llevan décadas modificando los procesos de nuestra materia gris para adaptarla al nuevo medio. Hemos pasado de aprender a hacer fuego para calentarnos, y a sembrar grano para subsistir, a relegar funciones básicas a máquinas para destinar nuestra atención a otras tareas presuntamente más urgentes e importantes. Son muchos los estudios del campo de la neurociencia que demuestran que las generaciones más digitalizadas tienen menos conexiones en la zona de gestión de la memoria del cerebro porque, parte de esta función, la han externalizado hacia los dispositivos digitales que les rodean. Desaprendemos para aprender. Cambiamos unas funciones por otras. Permutamos prioridades. Intercambiamos funciones analógicas por digitales para mayor comodidad de nuestro cerebro. Pero ¿es lo correcto desde un punto de vista evolutivo? ¿Estamos preparados para asumir los riesgos que conlleva un aprendizaje digital forzoso sin tiempo para el ensayo/error?
Echando la vista atrás, hace apenas unas décadas, los defensores que pronosticaban que en un futuro próximo la tecnología se fusionaría con la biología, modificando nuestra propia naturaleza, eran observados con recelo como nuevos Galileos. Con el paso del tiempo, hemos pasado de hacer acopio de leña para la hoguera donde quemar a los herejes, a normalizar algunos conceptos que ya son parte del ADN de nuestra sociedad. Uno de ellos es el de que la inteligencia artificial nos ha introducido de lleno en la Segunda Era de la Máquina. Esto significaría que se está produciendo ya la transformación más importante de la organización social, laboral, económica y política de todos los tiempos. Es innegable que la máquina estará presente en la mayor parte de los procesos de la cadena de valor, en lo que hasta ahora era el reino del razonamiento, el supuesto baluarte inherente e insustituible del ser humano.
Nuestros datos son el activo más valioso. Son los que pueden condicionar cómo viviremos en los próximos años
Repasemos las llamadas siete tecnologías emergentes que se han impuesto en nuestro día a día. Hablamos del internet de las cosas (IoT), el big data, la inteligencia artificial, la robótica inteligente, la impresión aditiva (impresión 3D), la realidad extendida y la cultura maker (Do it yourself o Hazlo tú mismo). Esta última no es una tecnología per se, pero sí se ha convertido ya en un agente tecnológico democratizador de la fabricación que unifica el concepto de productor/consumidor, creador y usuario. ¿Y qué tienen todas ellas en común? Todas alimentan el ecosistema del dataísmo. Esta corriente de pensamiento asegura que el universo consiste en flujos de datos, y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Se trata de una suerte de tendencia filosófica en la que se cree que la información es lo único esencial, y que la libertad de la información es el mayor bien de todos. Y créeme, tiene sentido.
Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, deja claro en su obra Homo Deus: Breve historia del mañana el papel del dato en la fusión entre biología y tecnología. Para Harari “toda la especie humana es un solo sistema de procesamiento de datos, siendo cada uno de los seres humanos un chip”. Afirma además que la conclusión evidente de este proceso de ultradigitalización, en el que estamos inmersos desde hace años, es que el ser humano ya está otorgando a los algoritmos basados en el dato la autoridad para tomar las decisiones importantes de su vida. Si los sentimientos y las emociones son mecanismos bioquímicos que sirven de palanca para activar decisiones, ¿somos todos un conjunto de algoritmos orgánicos? ¿cómo afectará la nueva cultura global del dato a esos procesos de elección?
Asusta, pero no es nuevo. Todos los días somos víctimas de las técnicas comerciales de neuromarketing que aceleran nuestra decisión de compra. Las asumimos, porque hemos interiorizado que son parte del juego. Condicionan nuestro comportamiento. Activan partes del cerebro de forma automática y nos guían hacia modelos de comportamiento totalmente dirigidos y predecibles.
Disfrutamos de las ventajas de esta era digital en la que nos hemos zambullido de forma acelerada durante la pandemia del COVID-19. Si preguntamos a nuestro alrededor, encontramos argumentos sólidos que sustentan su uso. Encuentra el tuyo: nos regalan tiempo, nos facilitan tareas complejas, nos acercan al resto del mundo… Es innegable que, en esta época actual de avances tecnológicos rápidos, útiles y omnipresentes, la tecnohumanidad ha dejado una huella indiscutible en nuestras vidas. Sin embargo, este crecimiento exponencial también ha traído consigo una serie de riesgos preocupantes que exigen una acción urgente. Es hora de erradicar la creencia de que nuestros datos no son de interés para nadie más que para nosotros. Error. Y muy grave. Si repasamos las bases del dataísmo, nuestros datos son nuestro activo más valioso. Son los que pueden condicionar cómo viviremos en los próximos años, qué decisiones tomaremos y cuál será el margen para el libre albedrío que nos quedará, si es que aún contamos con ello.

Uno de estos riesgos principales es la violación de la privacidad. Con la recopilación masiva de datos por parte de empresas, gobiernos y empresas controladas por gobiernos, los ciudadanos se enfrentan a una creciente exposición de su información personal, sin un consentimiento explícito y con una falta alarmante de transparencia sobre cómo se utilizan y comparten esos datos.
Además, la amenaza de los ataques cibernéticos ha evolucionado hasta convertirse en una preocupación de seguridad nacional y estabilidad económica. Los incidentes de ciberseguridad son parte de nuestro día a día y suponen ya uno de cada cinco delitos cometidos. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los incidentes de seguridad digital gestionados aumentaron un 24 por ciento el pasado año. Desde el robo de información confidencial hasta el sabotaje de infraestructuras críticas, los ciberataques representan un peligro constante del que cada vez somos más conscientes. La interconexión masiva de dispositivos a través del internet de las cosas (IoT) solo agrega combustible al fuego, proporcionando a los ciberdelincuentes múltiples puntos de entrada potenciales que el ciudadano y las empresas han de continuar aprendiendo a proteger.
Para abordar estos desafíos apremiantes se requieren medidas sólidas y concretas que fortalezcan tanto la privacidad como la ciberseguridad para todos los ciudadanos, empresas e instituciones. La primera de ellas pasa por desarrollar regulaciones más estrictas de la protección de los datos. Se deben establecer leyes más sólidas que protejan la privacidad de los ciudadanos y limiten la recopilación y el uso indebido de sus datos personales. Las empresas deben ser transparentes sobre sus prácticas de recopilación y uso de datos, y se les debe exigir un consentimiento explícito para cualquier procesamiento de estos y, por supuesto, una revocación de estos efectiva, real y duradera. Y eso no está pasando todavía (al menos, no al nivel de cumplimiento mínimo).
Igualmente, los gobiernos deben seguir invirtiendo en infraestructuras de ciberseguridad robustas, generando ecosistemas globales de seguridad digital unificados y han de ampliar la colaboración internacional para combatir las amenazas cibernéticas. En los últimos años hemos avanzado notablemente en la creación de estándares internacionales de seguridad cibernética y en el desarrollo de mecanismos de coordinación para compartir información sobre las amenazas y en mejores prácticas, pero aún queda mucho trabajo por delante.
Se requieren medidas que fortalezcan la privacidad y la ciberseguridad de los ciudadanos, empresas e instituciones
Pero no hemos de olvidar que cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra, y pasa por la mejora de nuestras capacidades para elevar la cultura de la ciberseguridad. Así, es vital aumentar la conciencia sobre las prácticas de seguridad digital entre la ciudadanía. Desde el uso de contraseñas seguras hasta la identificación de las principales técnicas de los ciberdelincuentes para robar nuestros datos. La inversión en políticas públicas que continúen apostando por incrementar la formación de las personas al respecto es esencial si queremos seguir abogando por una sociedad más informada y protegida.
Tenemos claro la importancia de nuestros datos. El pacto digital es tajante al respecto: la privacidad ha de entenderse como un valor, no como un modelo social. La ética de la inteligencia artificial persigue proteger valores como la dignidad, la libertad, la democracia, la igualdad, la autonomía del individuo y la justicia frente al gobierno de un razonamiento mecánico. Pero el dataísmo nos habla de que estamos precisamente en el extremo opuesto de la cuerda. ¿Qué podemos hacer? Sin duda, debemos orientar la innovación y la toma de decisiones independientes y no condicionadas por algoritmos desde la perspectiva del respeto a la privacidad y bajo los principios de la ética y la responsabilidad digital. Se trata de un compromiso que debemos garantizar para las generaciones futuras.
Aunque hoy en día cuesta distinguir entre presente y futuro, es crucial tener en cuenta los posibles escenarios a corto y medio plazo. En el corto plazo, es más que probable que veamos un aumento de ritmo en la adopción de medidas regulatorias y legislativas para abordar los riesgos de privacidad y ciberseguridad. Los gobiernos y las organizaciones internacionales se encuentran inmersos en la elaboración de nuevos estándares y normativas que protejan los derechos digitales de los ciudadanos y mitiguen las amenazas cibernéticas. A medio plazo, es posible que experimentemos avances significativos en tecnologías de ciberseguridad, impulsados por inversiones tanto públicas como privadas. La colaboración entre sectores, empresas y gobiernos será clave para desarrollar soluciones innovadoras que protejan la infraestructura digital crítica y fortalezcan la resiliencia contra los ataques cibernéticos y, por ende, la protección de nuestros datos.
En conclusión, la gobernanza efectiva de la tecnohumanidad requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos de privacidad como de ciberseguridad. Solo mediante el fortalecimiento de la protección de los datos personales, reduciendo el impacto de las amenazas cibernéticas, podemos salvaguardar la soberanía digital y promover un ecosistema digital seguro y confiable para todos. Es esencial que actuemos de manera decisiva y colaborativa, más allá de las fronteras y de los intereses económicos, para garantizar que la tecnohumanidad avance en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Mientras tanto, recordemos que, para el sistema digital que impera, somos lo que dice el dato. Por si acaso, protege el tuyo.
Harari, Y. N. (2014): Homo Deus. Breve historia del mañana. Madrid, Editorial Debate.
Brynjolfsson, E. y McAfee, A. (2020): La segunda era de las máquinas. Buenos Aires, Editorial Temas.
Bueno i Torrens, D. (2016): Cerebroflexia. El arte de construir el cerebro. Barcelona, Editorial Plataforma.
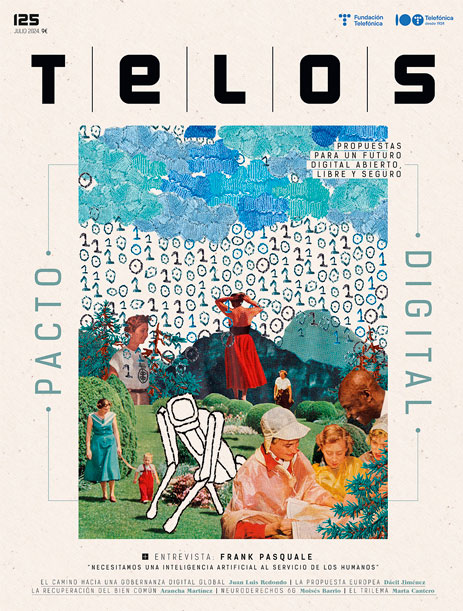

Licenciado en Ciencias de la Información, es experto en ciberseguridad por la UNED. Ha sido director de Comunicación del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). En la actualidad, es director en PROA Comunicación. En 2023 recibió el Premio sectorial al Mejor Dircom Institucional.

Licenciado en Ciencias de la Información, es experto en ciberseguridad por la UNED. Ha sido director de Comunicación del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). En la actualidad, es director en PROA Comunicación. En 2023 recibió el Premio sectorial al Mejor Dircom Institucional.
Ver todos los artículos