En primera persona
Preguntas y respuestas
Hacerse y hacer preguntas es intrínseco al proceso de aprendizaje: la inquietud por aprender cosas nuevas toma cuerpo en forma de preguntas
27 de octubre de 2020
por
Pablo Urbiola
[ ILUSTRACIÓN: PALOMA LIRANZO ]
Como los recuerdos de la infancia son imprecisos y mis conocimientos de psicología evolutiva son inexistentes, no sé a qué edad desarrollamos la capacidad de formular preguntas, ni si empezamos haciéndonoslas primero a nosotros mismos, en nuestro fuero interno, y solo en una fase posterior somos capaces de trasladarlas al exterior. De lo primero no tengo recuerdo alguno. De lo segundo tengo recuerdos nebulosos, aunque creo que en realidad han sido alimentados por la memoria de quienes sufrieron en su momento mis interrogatorios infantiles, que al parecer eran intensos y exhaustivos.
Cualquier adulto al que pillara desprevenido podía convertirse en blanco de mi curiosidad por entender cómo funcionaba esto o aquello, en qué consistía un determinado trabajo o cómo las cartas podían llegar de una punta del mundo a otra sin extraviarse por el camino. Las preguntas y repreguntas se encadenaban una tras otra y debía ser difícil escabullirse de mis entrevistas.
Siempre he pensado que esa curiosidad inquisitiva y difícil de saciar era una muestra temprana de mi inclinación por el periodismo, que es sobre todo un deseo de conocer, entender y contar, y que empieza siempre por hacerse y hacer preguntas. De ahí que la regla de las “5 W” a las que debe responder toda noticia —¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? — forme parte del abecé del oficio de informante.
Pero, más allá del periodismo, hacerse y hacer preguntas es intrínseco a cualquier proceso de aprendizaje: la inquietud por aprender cosas nuevas toma cuerpo en forma de preguntas, los contenidos que leemos o recibimos generan a su vez nuevas dudas al entrar en contacto con lo que ya sabemos o con nuestras ideas preconcebidas, y con preguntas es como cuestionamos lo establecido y nos replanteamos aquello que creíamos saber.
Así que difícilmente puede haber aprendizaje sin preguntas y respuestas, sin diálogo con uno mismo y con los demás. Y, sin embargo, cuando pienso en los veintiún años como alumno que dejé atrás no hace tanto, siento que los interrogantes y las conversaciones eran algo más bien complementario: unas preguntas iniciales para captar la atención de la clase hacia la lección del día, un pequeño debate a modo de digresión publicitaria, un espacio acotado para dudas al final de la explicación. Recuerdo haber aprovechado esas oportunidades y preguntado mucho, sobre todo a ojos de la mayoría de mis compañeros, aunque poco para mis estándares infantiles, pero no era a través de preguntas, respuestas y diálogo como estaba estructurado el proceso de enseñar y aprender.
Tampoco sé en qué medida tal cosa es posible, teniendo en cuenta la diversidad de preguntas y respuestas que pueden surgir solo dentro de una misma clase, y la necesidad de alcanzar metas educativas relativamente homogéneas. Formalizar la enseñanza, como cualquier otro proceso en la vida, conlleva ventajas y renuncias, y es difícil encontrar el punto óptimo intermedio entre el orden de los temarios y los exámenes y la libertad del diálogo, que avanza siempre por caminos imprevisibles. Yo mismo, dentro de mi pequeño margen de maniobra, no fui capaz muchas veces de encontrar ese equilibrio, y la presión por avanzar en la materia examinable, estudiarla homogéneamente y obtener mejores resultados pudo más que el deseo de dejarme llevar por algunas preguntas que me interrogaban con mayor fuerza.

Ha sido en los últimos años, abandonada ya la ocupación de estudiante y adentrado en ese oxímoron que llamamos vida laboral, cuando he descubierto el aprendizaje como un proceso más autodirigido. Hacer un primer rastreo de artículos e informes sobre un tema; zambullirme en su lectura de forma un poco aleatoria y caprichosa; tratar de ordenar las ideas en un primer esquema, casi siempre en papel y lleno de tachones y flechas; y profundizar después en las cuestiones más relevantes para el encargo encomendado. Cuanto más abierto sea ese encargo (“hay que empezar a mirar ese tema”, “¿qué impacto puede tener para nosotros?”), menos encorsetado el aprendizaje y mayor la oportunidad para ir encadenando preguntas y respuestas.
Ese encadenamiento es siempre más fructífero cuando es compartido y el diálogo no es solo un soliloquio interior sino cosa de dos o más: cuando puedes hacer preguntas en voz alta, recibir respuestas, rebatirlas, esbozar argumentos aparentemente disparatados y dejar que sean pulidos de forma iterativa o desmontados y reemplazados por otros más sólidos. El diálogo no sustituye al estudio individual, pero sin duda lo complementa.
Recuerdo algunas tardes de discusión acalorada en una sala de reuniones, tratando de organizar ideas en las paredes de pizarra magnética, garabateando con un color sobre otro hasta que la maraña era prácticamente ininteligible, borrando y volviendo a empezar. “De aquí hoy no salimos hasta que hayamos puesto orden en este batiburrillo de ideas”. En el proceso de aprender, sentimos frustración ante la complejidad inabarcable, pero también satisfacción ante los pequeños avances en asumirla y desenredarla. Sin orden entre las ideas es difícil llegar a comprenderlas, y más aún ser capaz de compartirlas con otros. Como alumno me enfadaban las clases desordenadas de algunos profesores y la exposición de ideas sueltas sin un hilo conector que las dotara de sentido. Me ha llevado algunos años —y la experiencia de verme ocasionalmente en el otro lado— apreciar la dificultad de explicar y enseñar, que sirve también como prueba de fuego de lo que uno ha llegado realmente a comprender.
El aprendizaje a través del diálogo requiere atrevimiento y humildad al mismo tiempo. Atrevimiento para preguntar y repreguntar, sin conformarse con respuestas fáciles y para aventurarse a construir hipótesis y conectar provisionalmente unas ideas con otras a sabiendas de que uno puede estar equivocado. Y humildad precisamente para aceptar los errores, adentrarse en las argumentaciones del otro, y estar dispuesto a construir sobre ellas y compartir las satisfacciones del resultado. Es difícil que estas dos cualidades se den juntas. Y por pereza, miedo u orgullo acabamos a menudo rehuyendo las conversaciones en las que, cuestionándonoslo todo, más podríamos aprender. Ojalá pudiéramos recuperar un poco de ese atrevimiento infantil que nos lleva a preguntar inocentemente sin calibrar todo el tiempo los riesgos de nuestras preguntas.
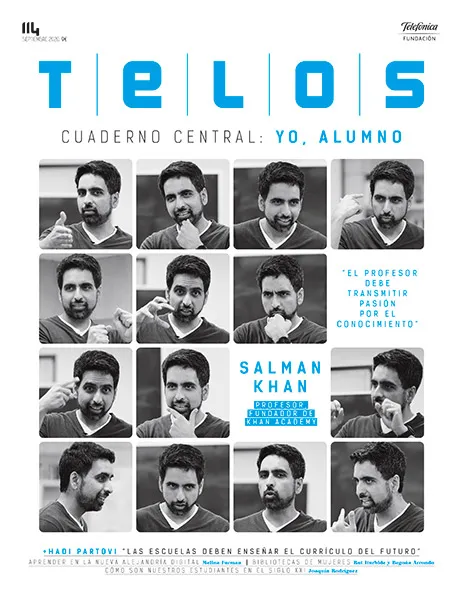

Licenciado en Economía y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Economía por la London School of Economics. Trabaja analizando la transformación digital del sector financiero y sus implicaciones regulatorias. @
Ver todos los artículos
Licenciado en Economía y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Economía por la London School of Economics. Trabaja analizando la transformación digital del sector financiero y sus implicaciones regulatorias. @
Ver todos los artículos