‘Lex digitalis’
Lo primero que debe ser protegido es lo que nos define: la dignidad humana
Me gusta imaginar cómo, un día —caluroso, húmedo— de junio de 1776, un joven ilustrado, encerrado en una pensión de Filadelfia, redactaba a mano el borrador de un documento que pretendía cambiar el mundo. Las ventanas debían permanecer cerradas para evitar que el viento volara los papeles. No tenía ventilador, solo moscas. Sudaba tinta, literalmente: el manuscrito está salpicado de correcciones, tachones como zarpazos, frases que entraban y salían del texto como si el lenguaje se debatiera entre la retórica y la eternidad. Y entonces, en aquel cuarto sin brisa, escribió:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal”“1”.
Que todos los hombres son creados iguales. Que nacen con derechos inalienables. Que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Era una sentencia antigua como el alma humana, pero ahora tenía cuerpo.
Bastó un papel con aquella frase para transformar a súbditos en ciudadanos. Pero los derechos humanos no surgieron como textos jurídicos, sino como intuiciones morales. Antes que leyes, fueron afirmaciones sobre lo que no debía hacerse al otro, afirmaciones cargadas de humanidad. Esa fue la semilla del derecho natural: la creencia de que, más allá de los ordenamientos positivos, hay principios universales, inscritos en la razón o en la dignidad. Esa voz resonó desde la estoa griega hasta la Escuela de teólogos de Salamanca, sosteniendo que hay derechos que no se conceden, sino que se descubren (“We hold these truths to be self-evident”, es decir “son verdades evidentes por derecho propio”). Que no se otorgan por el legislador, sino que brotan de la dignidad humana como un manantial.
Esta idea fue sostenida por estoicos, cristianos, escolásticos, ilustrados… Y, a pesar de todas sus mutaciones, ha sido el hilo rojo de la conciencia jurídica occidental. De ella nacieron las grandes declaraciones, que convirtieron lo natural en lo normativo, de la lex naturalis al positivismo ilustrado, de la intuición moral al catálogo codificado: del ser al deber ser.
Y es que aquel hombre, Thomas Jefferson, no era un simple escribano político. Era un humanista ilustrado que leía a Séneca en latín y a Platón en griego, que hablaba toscano y que subrayaba a Beccaria entre olivos y cuadernos de música. Y no estaba solo. Junto a él, otros hombres excepcionales —Franklin, Adams, Paine, Washington— tejían el alma de un país con la urdimbre de los clásicos.
La historia estructuró los derechos en generaciones y el tiempo añadió capas de profundidad, catalogando los derechos como si fueran anillos de crecimiento de un árbol.
La primera generación de derechos fue hija del liberalismo ilustrado y nació para defender la libertad frente a la opresión. Su legado es el de las libertades clásicas: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de prensa, el derecho a un juicio justo. Eran derechos que dibujaban una frontera frente al poder absoluto del Estado, un escudo frente al Leviatán“2”.
Con el avance del siglo y el estruendo de las guerras, surgió una segunda generación, esta vez al calor de las luchas obreras, las promesas del constitucionalismo social y las cicatrices del conflicto mundial. Ya no bastaba con que el Estado se abstuviera, ahora se le exigía acción. Aquella generación invocó la igualdad para reclamar condiciones materiales de existencia: el derecho al trabajo, a la educación, a la salud. No bastaba con ser libre si se carecía de techo o pan.
Y más tarde, como un eco solidario de las anteriores, llegó una tercera generación. Más joven, más etérea, habló en nombre de la fraternidad. No lo hizo desde la lógica individual, sino desde lo colectivo. Emergieron así los llamados derechos de titularidad difusa y alcance planetario: el derecho al medioambiente, a la paz, al desarrollo sostenible. Derechos que no pertenecen a una sola persona, sino a todos, y que no defienden solo a los vivos, sino también a los que vendrán.

Cada etapa respondió a una carencia histórica: los derechos emergen donde se han producido heridas. Por eso, más que un inventario, las generaciones son un mapa de las circunstancias, de la necesidad humana y de sus conquistas. En un mundo aún cubierto de ceniza y alambradas, tras la Segunda Guerra Mundial, una delegación de juristas, diplomáticos y supervivientes redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hoy, el escenario ha cambiado. Una tormenta tecnológica estalla en nuestro tiempo y nos sorprende desprovistos de armadura y sin escudo, a pesar de estar conectados a todas horas. La revolución digital nos ha devuelto a un nuevo estado de naturaleza: no ya el de Hobbes, feroz y solitario, sino a uno etéreo, de datos flotando en el ciberespacio, perfiles abiertos en canales virtuales, identidades multiplicadas y una privacidad vaporosa.
Un nuevo mundo sin geografía, como una jungla transparente donde las reglas aún no se han escrito pero los algoritmos ya deciden, y en el que los nuevos agentes de poder no son únicamente los gobiernos, sino las plataformas, los modelos de lenguaje o los sistemas predictivos. Un mundo en el que los datos sustituyen a las huellas, y los perfiles a las biografías.
El derecho natural, ese susurro que alguna vez se creyó dictado por Dios o por la razón, nos pide hoy una segunda escucha. Porque si hubo un tiempo en que la ley estaba grabada en la piedra o en el corazón, hoy habría que inscribirla también en el código fuente. No basta con declarar derechos humanos en la plaza pública si se vulneran a diario en las trincheras invisibles de la nube. Por eso, necesitamos una Carta de Derechos Digitales que no sea solo un ejercicio académico, sino un escudo práctico. Una brújula legal y moral que nos oriente en la intemperie digital. Eso exige reflexión y preguntas.
Esas preguntas no son menores. ¿Es suficiente el viejo catálogo de derechos para afrontar los nuevos riesgos? ¿Debemos reconocer nuevos derechos para esta era digital —como el derecho a la desconexión, al anonimato, a la integridad y transparencia algorítmica, a la soberanía de los datos— o bastará con reinterpretar los ya reconocidos —privacidad, libertad de expresión, dignidad— a la luz de un nuevo entorno? Esto último ha ocurrido con el llamado “derecho al olvido digital”, que nuestra jurisprudencia“3” ha subsumido en el derecho fundamental a la protección de datos. ¿Debemos, incluso, redefinir el contenido esencial de los derechos clásicos ante los desafíos de un entorno donde ya no hay ni fronteras ni anonimato?
Tal vez ha llegado el momento de abandonar la metáfora de las “generaciones”, que sugiere una sucesión y una superación, y sea más útil hablar de dimensiones coexistentes de un mismo tronco ético: la dignidad humana. Se trataría de volver al origen, a la pregunta básica: ¿qué debemos proteger como esencia de nuestra condición humana? Esa pregunta no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto, los riesgos, las herramientas.
Así, desde esta perspectiva, los derechos digitales no serían stricto sensu la cuarta generación, sino la dimensión digital de los derechos anteriores. Una nueva dimensión transversal, que afecta a todos los derechos preexistentes y los traduce al nuevo lenguaje del poder digital. Porque hay derechos que son universales y eternos —la dignidad, la libertad, la igualdad— pero necesitan ser releídos en cada época. Así como la libertad de expresión pasó del panfleto al periódico y del periódico al tuit, también la intimidad pasó del dormitorio al smartphone. La libertad debería repensarse frente a la manipulación algorítmica; la igualdad, frente a la discriminación automatizada; y la intimidad, frente a la extracción y explotación masiva de datos.
Pero también hay necesidades nuevas que exigen respuestas nuevas. Nadie, hace unas décadas, podía imaginar que una red global llegaría a saber más de nosotros que nuestra propia familia. Ni que una decisión médica, laboral o judicial podría ser tomada —o influida— por una inteligencia artificial entrenada con millones de datos. ¿Puede un algoritmo discriminar? ¿Puede un sistema de IA violar un derecho? ¿Puede tener deberes e incurrir en responsabilidad?
Estas preguntas, que ayer parecían distopía, hoy exigen respuestas jurídicas. Y es que, en muchos casos, es necesario reconocer derechos nuevos, pensados para los dilemas inéditos de nuestro tiempo. Así ha ocurrido con el citado derecho al olvido digital. También, con el emergente derecho a la desconexión tecnológica, que protege el descanso frente a la hiperconectividad, o con el derecho a la transparencia algorítmica, que impone luz en decisiones automatizadas que afectan a la vida y dignidad de las personas. En este nuevo entorno, la tutela de los derechos requiere no solo interpretar lo antiguo, sino anticipar lo que aún no está escrito.
La dificultad para responder a estas preguntas no radica solo en la novedad de las tecnologías, sino en la naturalidad, la inconsciencia y el desconcierto cotidianos con el que convivimos con ellas. Habitamos el mundo digital como quien camina por un terreno virgen y salvaje sin saberlo. Publicamos, aceptamos condiciones, compartimos ubicaciones, almacenamos fotos y confidencias sin preguntarnos qué ocurre al otro lado de la pantalla. Interactuamos con asistentes virtuales, chatbots o sistemas de puntuación automática sin saberlo o creyendo que son neutros, que no juzgan, que no eligen.
Pero detrás de cada recomendación, de cada resultado de búsqueda o de cada anuncio dirigido, hay un modelo de decisión que ha aprendido de millones de datos. Y los datos no tienen por qué ser inocentes: tienen memoria, sesgos, historia.
Lo inquietante es que muchas veces no somos conscientes. ¿Nos hemos acostumbrado a ceder la privacidad por servicios gratuitos? No nos sentimos vigilados, porque la vigilancia ha aprendido a ser amable y discreta. No nos sentimos explotados, porque la moneda de cambio no es dinero, sino algo más sutil: nuestra atención, nuestros hábitos, nuestra identidad digital. En este nuevo contrato social tácito, nosotros somos el producto y el precio a la vez. Renunciamos a parcelas de privacidad por comodidad o por conexión, sin leer la letra pequeña, sin saber que al hacerlo cedemos soberanía sobre quiénes somos y cómo se nos representa.
La ciberseguridad, por ejemplo, sigue siendo percibida muchas veces como una cuestión técnica, ajena a la esfera de los derechos. Pero no hay libertad posible si una cuenta puede ser suplantada, si una vida puede ser arruinada con una filtración o un deepfake. No hay igualdad cuando un algoritmo de selección descarta sistemáticamente a ciertos perfiles sin justificación objetiva. Y, sin embargo, aún nos cuesta ver estas amenazas como violaciones jurídicas. Tal vez porque no duelen de forma inmediata. Tal vez porque se producen en silencio, bajo anonimato, sin que sepamos que hemos sido excluidos, espiados o perfilados.
Vivimos en un tiempo donde el cambio no avanza: se precipita. Lo advirtieron visionarios como Kurzweil, con su ley de los rendimientos acelerados, o Gordon Moore, al constatar que la capacidad de los chips se duplicaba cada dos años. Pero lo que se duplica ya no es solo la potencia del silicio, sino la velocidad con que se transforman nuestros entornos, nuestras relaciones, incluso nuestra identidad.
En un escenario así, el riesgo no es solo quedarnos atrás, sino no darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Porque en medio de esta aceleración vertiginosa, apenas tenemos tiempo para pensar qué necesitamos, qué derechos estamos cediendo o qué libertades dejamos sin nombre. Una tecnología que cambia más deprisa que el lenguaje puede dejar vacíos jurídicos. Por este motivo, más que nunca, debemos ejercitar nuestro músculo vigilante, nuestro oído fino, nuestra capacidad de anticiparnos. Cuando todo cambia, lo primero que debe ser protegido es lo que nos define: la dignidad humana —como en los viejos tiempos—. Porque en medio del vértigo tecnológico, es ella quien nos recuerda que seguimos siendo personas, no perfiles.
Es imperativa, por tanto, no solo una reflexión legal, sino una toma de conciencia cívica. Porque no se reivindica lo que no se percibe como propio, ni se reclama lo que ignoramos que se ha perdido. Y porque en esta nueva era, la defensa de los derechos comienza, una vez más, por despertar.
Por ello, puede que la mejor respuesta sea la más prudente: trabajar en el desarrollo de la Carta sin dogmas, con la conciencia de que el derecho, como la democracia, es una tarea infinita, un plebiscito diario. Habrá que adaptar, sí; y también crear, cuando lo viejo no alcance. Porque no se trata solo de garantizar libertades en internet, sino de proteger lo que queda de humano en un mundo donde todo tiende a convertirse en dato. Y el núcleo, como se ha dicho, debe seguir siendo la dignidad humana. No los intereses comerciales, no la eficiencia técnica, no la inevitabilidad del progreso.
El ser humano no puede ser reducido a un perfil, ni a una predicción, ni a un producto. La ética ya lo había intuido en otros territorios de vanguardia y frontera —la biomedicina, la bioética—: cuando se duda, prima el interés del paciente sobre el del laboratorio. O dicho en términos más solemnes: el bienestar del ser humano debe pesar más que la curiosidad de la ciencia o la lógica del mercado. Como escribió Kant, “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio”.
La Carta de Derechos Digitales no puede ser un decorado normativo, una liturgia de buenas intenciones archivada en PDF. No basta con proclamarla en ruedas de prensa. Debe ser —como lo fueron en su día la Declaración de Derechos de Virginia o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano— un gesto fundacional. Un texto que no solo diga, sino que comprometa. Que no se contente con defender al usuario, sino que reivindique a la persona. Que no hable en términos de “experiencia de cliente”, sino en clave de “dignidad humana”.
No se trata solo de tener derechos para navegar, sino de navegar sin perder los derechos. Una promesa común, no de usuarios sino de personas. Porque no podemos olvidar que detrás de cada clic hay una biografía, que detrás de cada perfil hay una historia, que cada dato que se recoge, cada decisión que se automatiza, cada rostro que una cámara reconoce… es alguien. Y si el derecho sirve para algo —y debe servir— es precisamente para eso: para recordar que cada ser humano importa. Incluso cuando el algoritmo lo ignora.
Especialmente cuando lo ignora.
Este número de TELOS ha sido realizado en colaboración con:
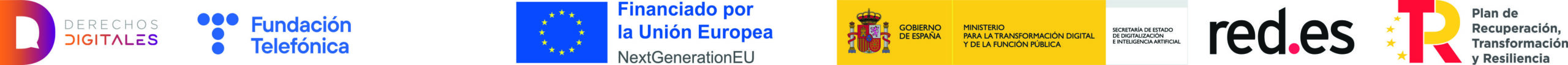
2Bestia bíblica que da título al famoso libro del filósofo y político inglés Thomas Hobbes.
3Tribunal Constitucional, 2018.
Arendt, H. (2006): Los orígenes del totalitarismo. 3.ª ed. Madrid, Alianza Editorial.
Fallaci, O. (2002): La rabia y el orgullo. 13.ª ed. Madrid, La Esfera de los Libros.
Gobierno de España. Carta de Derechos Digitales. Madrid, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 2021. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
Tribunal Constitucional. Sentencia 58/2018, de 4 de junio. Recurso de amparo 2096-2016. Madrid, Tribunal Constitucional, 2018. Disponible en: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25683
Unión Europea. Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo. Luxemburgo, Diario Oficial de la Unión Europea, 2024. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689
Vasak, K. “Los derechos del hombre: treinta años de lucha. La tarea de hacer efectivos los derechos humanos según la Declaración Universal” en El Correo de la UNESCO (1977, 11, pp. 29-32).


Abogado del Estado, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca, graduado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Actualmente es secretario general y del Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Red.es.

Abogado del Estado, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca, graduado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Actualmente es secretario general y del Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Red.es.
Ver todos los artículos