LA COMPLEJA EVOLUCIÓN DE LO HUMANO EN EL ECOSISTEMA VIRTUAL
Agenda para una sociedad digital más feliz
La agenda que marca el desarrollo de la inteligencia artificial debe perseguir que su evolución nos beneficia a todos
18 de diciembre de 2019
por
Ricardo Alonso Maturana
Ilustrador
Raúl Arias
Los humanos somos animales tecnológicos y simbólicos. La creación de herramientas, el desarrollo tecnológico, es una expresión de nuestra humanidad. La naturaleza no es ni buena ni mala, solo es. Así es la nuestra. La creación tecnológica es lo que nos hace, entre otras pocas cosas, humanos.
Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a código elaborado por personas para actuar sobre personas. No hay nada mágico en ello. La inteligencia artificial (IA) no acabará con nosotros, ni nos superará, ni será el comienzo de una nueva especie de inteligencia no sometida al dictado de la evolución natural, como con frecuencia se sugiere. La IA permite que nos relacionemos de cierto modo original e inédito hasta ahora, pero el fondo es el mismo de siempre: la tecnología otorga ventajas a unos grupos respecto a otros.
Somos también animales intencionales; las máquinas, no; carecen de voluntad, propósito y autonomía: no deciden por sí mismas. En el universo digital emergente, las ventajas son para quienes crean y diseñan la tecnología y sus aplicaciones, para los que otorgan una intención a ese diseño. Los apocalípticos nos advierten de las consecuencias catastróficas para todo lo humano de la extensión de la tecnología a todos los ámbitos de nuestra vida. Como canta Joaquín Sabina, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”.
La visión dominante, sin embargo, es la de los integrados, quienes alientan y promueven procesos de transformación digital en todos los ámbitos de la vida económica y social, subrayando su naturaleza determinada e inevitable, casi como si se tratara de fenómenos naturales que solo pueden acontecer de una sola manera.
Pero podemos imaginar muchos mundos posibles en las aplicaciones de la IA; no solo hay un destino fijado de acuerdo con una lógica invisible e indomeñable, ni tampoco una Arcadia a la que podamos retornar. La globalización asociada con la digitalización avanzada no es una carretera de sentido único sin diseñador conocido.
La IA crece en un ambiente digital cada vez más abundante en datos y cálculo. Necesita de ambos para desarrollarse. El universo digital en el que habitamos es un universo poblado de datos, cada vez más comprensibles para las máquinas y más enlazados. Todo lo que existe en él, las personas, las máquinas, las ciudades, los procesos, los enfermos en un hospital o los alumnos cuando aprenden, deja una huella digital que se registra y se procesa: el dato deja huella. Y todos esos datos los estamos enlazando.
La visión darwinista del proceso sugiere que el que domine el universo de los datos enlazados se queda con la banca. Hasta ahora parece haber sido así. Por un lado están los que generan datos; y por otro, los que los acopian, procesan, interpretan, enlazan y, finalmente, los explotan.
Nuestra huella de carbono ha determinado el final de algunos ecosistemas y especies, seguramente influye en el cambio climático y ha introducido el concepto de sostenibilidad ambiental y economía verde en el debate público. La industria digital, el conjunto de servidores y ordenadores instalados, consume ya el siete por ciento de la electricidad mundial y genera el dos por ciento de los gases de efecto invernadero. En 2020 será del tres al cuatro por ciento (Crespo Garay, 2019). Su huella de carbono crece conforme desarrollamos mejores tecnologías de cálculo y almacenamiento que requieren más energía para funcionar. La huella digital ahonda la de carbono y crea nuevos modos de contaminación que comprometen el modo en el que vivimos.

Cada vez que utilizamos nuestro móvil, navegamos por Internet o arrancamos nuestro coche dejamos una huella digital que habla, pero sobre todo, hablará por nosotros. La acumulación de datos que nos representan puede dar una imagen precisa de nuestros intereses y preferencias, de lo que somos.
Con frecuencia escuchamos que los datos son el fuel de la economía digital. Seguramente es así, pero en ese caso
¿de dónde se extraen? ¿Se crean espontáneamente? ¿Están ahí y simplemente hay que recolectarlos? Esta pregunta no
tiene una respuesta obvia. Lo que sabemos es que con cada salto tecnológico revolucionario —el fuego, la agricultura, la industria, las tecnologías digitales ahora—, explotamos y comprometemos un nuevo recurso natural.
La economía industrial consumía y transformaba recursos naturales, la economía de la información consume recursos personales. Nuestro comportamiento y nuestra atención, y los intereses y preferencias asociados con su uso, son el principal recurso productivo en la sociedad digital. Transformar esos recursos primarios de la economía digital en dinero requiere un proceso de transformación tan complejo como el que va de la veta de mineral de hierro al casco de un superpetrolero. En eso consiste la economía digital.
No existen plataformas gratuitas, todas explotan los datos que generamos y cedemos en pago a sus servicios; para ello consumen, concentran, fragmentan y transforman nuestra atención, monitorizan y registran nuestros comportamientos —cuánto andamos, dónde estamos, qué compramos, a dónde viajamos…—, enlazan los datos de nuestra huella digital, infieren y modelan nuestros intereses y preferencias, nos perfilan y finalmente nos sirven proactivamente contenidos, productos y servicios ajustados a lo que anticipan que desearemos o necesitaremos. No es posible hacer todo esto sin un escrutinio continuado de nuestras vidas que conspira contra nuestra privacidad, que hasta hace no tanto era el lugar principal de nuestra identidad y libertad.
Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Universidad de Harvard, ha denominado “capitalismo de vigilancia” a esta inédita, asimétrica y extractiva lógica de acumulación basada en el escrutinio permanente de los comportamientos y la intervención continuada sobre la atención de las personas (Zuboff, 2015).
Hay muchas razones para felicitarnos por los logros y novedades que ha propiciado la construcción de un ecosistema digital
Para esa transformación casi alquímica es preciso que nosotros interactuemos constantemente con los sistemas. Como dijo un ingeniero de una gran tecnológica a propósito de los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes y la lógica de las aplicaciones que corren sobre ellos, “entre un caramelo y el crack, lo que hacemos está mucho más cerca del crack”. Steiner ha dejado escrito que desde el descubrimiento y la domesticación del fuego no ha habido una transformación tecnológica tan holística y perturbadora (Steiner, 2008).
La educación, la vida familiar, el modo de disfrutar del ocio, los procesos electorales y la conversación política en general, la idea y realización de la verdad, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, los modelos de ocupación de las ciudades, los hábitos de consumo, los procesos y lugares de trabajo… todos esos espacios han sido digitalmente ocupados y transformados. Muchos de ellos están, como resultado de ese proceso realizado con escasa regulación o cautela, contaminados.
Los ecosistemas económicos, sociales y políticos de las sociedades abiertas, como pasa con los naturales, precisan de cierto nivel de conservación y protección para reproducirse, crecer y mejorar. Sin ciertos cuidados, se empobrecen. Zia Qureshi ha mostrado que la productividad laboral de las grandes economías, a pesar de la remodelación digital y tecnológica, ha ralentizado su crecimiento, que ha caído un cinco por ciento desde 1971, a la par que los mercados laborales se dualizaban, las ganancias se concentraban en los grandes jugadores y la competencia se desincentivaba, lo que resulta particularmente cierto en el sector de la alta tecnología (Qureshi, 2017).
El uso desregulado de la IA podría consolidar formas de dominio que aislen a las personas y determinen su futuro
Las sociedades abiertas parecen bascular de la esperanza a la desesperanza, al ritmo que su transformación
digital marca el olvido de algunos de los compromisos de su contrato social, como la movilidad, el crecimiento intergeneracional o una redistribución razonable de las ganancias colectivas y de la felicidad. En lo que quizá sea la portada de un periódico más sincera y subversiva del siglo XXI, Financial Times sugería, a toda página, que hay que “resetear” el capitalismo.
En el espacio cada vez más estrecho de nuestros aparatos móviles, las notificaciones, las cookies1 y la IA predictiva la vida se empequeñece. La tecnología parece consumir así nuestro futuro a la par que nuestra atención. ¿Seremos ya sólo lo que fuimos? ¿Podemos aspirar a ser algo más?
El uso totalmente desregulado y desintermediado de la IA podría consolidar formas de dominio que tiendan a aislar a las personas y a determinar su futuro. Eso no parece un mundo feliz, ni en la época de Huxley, ni ahora. En esta fase avanzada de la instalación del digitalismo es posible que estemos, como ha señalado Yuval Noah Harari, más cerca de la interpretación que hizo Karl Marx de la organización social en los albores del capitalismo industrial que de la imposible singularidad de Raymond Kurzweil.
La custodia y explotación de datos privados muy sensibles en manos de corporaciones privadas y el ruido generado por el zumbido de redes sociales organizadas en círculos cerrados de convicción alimentados predictivamente por contenidos ajustados a los perfiles de cada uno de ellos, puede contribuir a la polarización de la opinión pública, la desigualdad, la ausencia de innovación social, la desaparición del factor sorpresa en nuestras vidas y al deterioro de la calidad de la vida democrática. Es lo que implica cumplir a rajatabla lo que predice un algoritmo.
La tecnología sirve también para que la relación entre maestros y alumnos resulte más significativa; para que los diagnósticos médicos sean más precisos; para que los fármacos que nos curan sean más eficientes e impliquen menos efectos secundarios; para que la movilidad en las ciudades sea menos irritada y contaminante; para mejorar los procesos, desarrollar nuevos materiales, acelerar la investigación o reforzar la creatividad. Para profundizar en esta vía, el impacto de la huella y contaminación digital debe gestionarse conforme a criterios de sostenibilidad, que requerirán de estrategia y regulación política, de una conversación social de calidad y, en las empresas, de una consideración ética del uso de la tecnología.

Las sociedades abiertas precisan asegurar las condiciones de privacidad y libertad, sin las cuales las personas no están en condiciones de diseñar, ni rediseñar sus vidas. Hemos asistido en los últimos años al desarrollo de un ecosistema digital esencialmente privado y concentrado en un espacio geográfico reducido, que ha adquirido un poder excepcional, que precisará de contrapesos y del ejercicio de alguna clase de control público que, en la relación asimétrica que mantiene con las personas, garantice a estas últimas la preservación de derechos y de espacios personales seguros.
Hay muchas razones para felicitarnos por el extraordinario conjunto de logros y novedades que la construcción de ese ecosistema digital ha propiciado, que es, ahora, el escenario sobre el que se representa la compleja evolución de lo humano. Sin embargo, otra geometría, u otras podrían ser posibles.
Podríamos imaginar un ecosistema más abierto y distribuido, habitado por empresas no monopolísticas y menos sistémicas, también menos contaminantes y digitalmente extractivas, más comprometidas con la verdad y la objetividad, a la par que más resistentes a la diversidad cultural y éticamente más comprometidas con la construcción biográfica en libertad. Esa construcción precisa de una agenda capaz de aglutinar los esfuerzos que hagan posible el desarrollo de sociedades digitales, abiertas y felices.
Barber, L. (2019): “Capitalism. Time for a Reset. This is the New Agenda”, en Financial Times. Crespo Garay; C. (2019): “¿Cuánto contamina Internet?” en National Geographic. Disponible en: https://www.nationalgeographic.es/medio- ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
Kurzweill, R. (2012): La singularidad está cerca. Berlín, LolaBooks GbR.
Qureshi, Z. (2017): “Tecnología avanzada, pero crecimiento más lecto y desigual: paradojas y políticas” en La era de la perplejidad. Repensar el mundo que conocíamos. Barcelona, Taurus.
Steiner, G. (2008): Los libros que nunca he escrito. Madrid, Siruela, pp 168–169.
Zuboff, S. (2015): “Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization” en Journal of Information Technology, Volume 30.
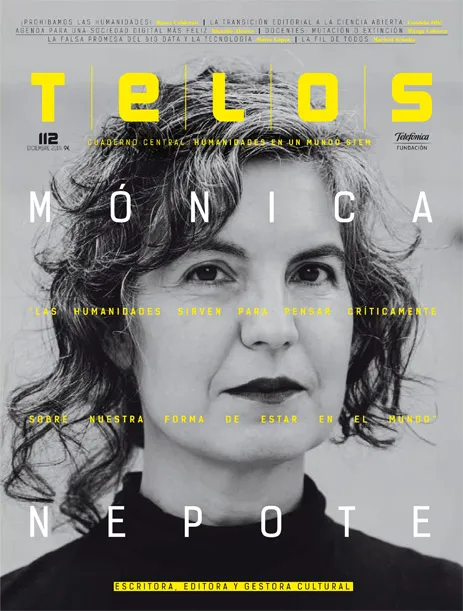

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología por la UNED. Es el fundador y director de GNOSS, empresa tecnológica dedicada al desarrollo de inteligencia artificial.
Ver todos los artículos
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología por la UNED. Es el fundador y director de GNOSS, empresa tecnológica dedicada al desarrollo de inteligencia artificial.
Ver todos los artículos