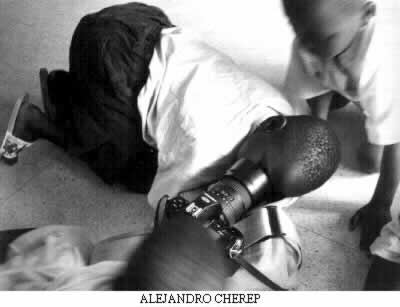
Las masas, esas aglomeraciones informes que trajo consigo la industrialización, han acabado por asumir un papel aparentemente alejado de las hipotéticas rebeliones que se auguraban. Hoy las masas son audiencia. Telespectadores, radioyentes y eventuales compradores -no me atrevo a decir lectores- de prensa variada. Por definición, la audiencia no es rebelde: es sumisa y dócil. Se limita a escuchar, a ver o a leer lo que le pongan delante.
Pero también es libre de cambiar de canal o de emisora, de dejar de comprar el periódico o el semanario si le desagradan o se aburre con ellos. La audiencia, ciertamente, es pasiva, pero no menos poderosa. Su respuesta no pasa desapercibida. Se la ausculta minuciosamente para confeccionar los inevitables rankings que funcionan a modo de termómetro que establece el diagnóstico preciso: ésto gusta más y aquello menos.
O sea: ésto es mejor que aquello, hay que seguir dando más de ésto y menos de lo otro. La audiencia prescribe lo que debe ser hecho, dicho o escrito en los medios de comunicación de masas. Si es cierto que no existe lo que no aparece en los periódicos o en televisión, no lo es menos que no vale lo que no es capaz de mantener atenta y fija en su asiento a la audiencia.
La audiencia es la medida del valor.Sabemos que la información no es pura o neutra. Que necesariamente las noticias se seleccionan, se prefieren, se jerarquizan.
Que es prácticamente inevitable que la opinión se cuele entre sus líneas. Que no hay dos espacios informativos idénticos, aunque estén diciendo lo mismo: cada uno tiende a tener un color, a situarse en una cierta tendencia, a comulgar con un determinado tono. Sabemos, en fin, que los medios tienen un dueño, el cual hace oír sus condiciones.
Todo ello limita, sin duda, la libertad de periodistas, comunicadores y otros agentes de eso que eufemísticamente llamamos comunicación. Sin embargo,la limitación mayor no está en los entresijos de la propia organización, no está en el interior de los medios, sino fuera de ellos. Está en un sistema económico cuyas reglas no conocen otro valor ni otro fin que el del dinero.
Los medios de comunicación son mercancías que hay que vender, ése es el control -¿de calidad?- que, a fin de cuentas, deben franquear.
La feroz competencia obliga a decir lo que haya que decir antes que nadie, a imaginar lo que nadie imagina, a ser el más brillante y el más vedette para atraer hacia sí toda la audiencia.Me pregunto si la audiencia existe. Si no estamos refiriéndonos, sin notarlo, a otra de esas ficciones que nos apresa en sus redes como si de la realidad más poderosa se tratara.
Ya sabemos cómo funciona la economía de mercado: lo que se produce responde mayormente a la necesidad de ser vendido. Para lo cual es imprescindible la publicidad. Hablar de oferta y demanda no tiene nada que ver con necesidades supuestamente reales: las necesidades se crean, lo que no significa que no acaben convirtiéndose en necesidades fundamentales.Con la audiencia pasa lo mismo. No es un a priori que esté ahí exigiéndonos cosas. En principio, nadie tiene preferencia ni gustos claros y marcados. Eso que llamamos, con inquebrantable convicción, «opinión pública» no es la suma de opiniones de una supuesta mayoría. En nuestras sociedades hay individuos que se organizan en torno a grupos e intereses personales o profesionales.
Las cosas que valen o dejan de valer para ellos, sus preferencias, proceden, en primer término de tales intereses. Más allá de los intereses, está el ámbito de la mayor libertad, el espacio abierto a la diversión -cuando el interés le deja sitio, por supuesto-. Pues bien, lo que deba ser divertido no lo dicen los individuos que se proponen divertirse, sino otros intereses que van a beneficiarse de las supuestas diversiones.
Evidentemente, la masa -la audiencia- es libre ante lo que se le ofrece de tomarlo o dejarlo. No en vano decimos y creemos que el mercado es el paradigma de la libertad. Ocurre, sin embargo, que nadie suele tener criterios firmes e indestructibles sobre lo que le conviene hacer para pasarlo bien. Hay modas, y son ellas las que imponen comportamientos, diversiones, hobbies, formas de vida.
Así pues, no es que haya una audiencia que severamente juzgue y censure. Hay una audiencia maleable, dúctil, dispuesta a dejarse llevar y dejarse engañar más o menos conscientemente. Dispuesta, incluso, a dejarse educar si aceptamos que la educación -que significa dirigir- no acaba con la edad escolar. Por poco domable que devenga el caráctar con los años, siempre es posible adquirir nuevas aficiones, nuevas formas de ocupar el tiempo libre, especialmente ahora que la vida amenaza incluso con ser demasiado larga.No es legítimo, en consecuencia, cargar sobre las espaldas de la audiencia la culpa de la miseria y pobreza cultural de nuestro mundo.
La culpa de esa afición por el escándalo y lo morboso que tanto parece excitar la curiosidad. No es lícito que los medios -o sus agentes- justifiquen lo que para ellos mismos parece ser de pésimo gusto diciendo que «hacen lo que el público les pide». Pues si el público es amorfo -la falta de forma distingue a la masa- es también susceptible de ser formado. La audiencia es tirana sólo en cierto sentido: hay que complacerla, como hay que complacer a las mayorías, que también son tiranas, según ya vio Tocqueville. Pero son, al mismo tiempo -y no cesamos de recordarlo cuando conviene- manipulables, colonizables. ¿Cómo justificar, entonces, el deterioro de nuestros medios?
¿A quién reprochárselo: a la mediocridad de las masas, a la de los comunicadores, a ambos por igual?.La coartada para no reprochárselo a nadie nos la dan los derechos humanos que todos utilizamos a nuestra conveniencia. El público tiene derecho a ser informado.
El periodista tiene derecho a expresarse con total libertad. Y, a partir de ahí -puros principios- todo es válido. Pero nos equivocamos. Nos amparamos en principios formales -libertad, información- para defender, en definitiva, el dinero, la promoción, nuestro lugar en el ranking de ventas. La prisa por vender y llegar los primeros es lo que deteriora esa entelequia llamada comunicación. De la misma forma que la prisa por obtener resultados y por ganar deteriora a la política. La comunicación y la democracia son procesos lentos que requieren mucha reflexión y mucho tiempo.
Artículo extraído del nº 35 de la revista en papel Telos


