Una lectura inhabitual de Cervantes desde la perspectiva comunicativa nos habla de la formación de la comunicación y la racionalidad moderna, pero muestra también su vigencia para los tiempos que corren.
Especialista en estudios cervantinos, no lo soy realmente. Lector de las obras de Cervantes, sí lo soy. Por lo tanto, mi lectura es pimero la de un lector normal que disfruta con el texto placentero. Y sólo luego, la de un especialista en otro campo, el de las llamadas ciencias de la información y la comunicación. Concepto que, como se sabe, es polisémico. Y muy afortunadamente para mí, ya que dicha polisemia me va a ayudar en esta empresa arriesgada que consiste en comunicarles lo que me inspiran las aventuras de Don Quijote (1).
Hace más de doce años, la revista Cuadernos de Comunicación, publicada en la ciudad de México, dedicaba un número especial al tema «El Quijote y la comunicación». Teatro, poesía, pedagogía, iconología, imprenta, comunicación administrativa, circulación internacional del Quijote, y muchos enfoques más fueron abordados por unos quince autores.
Como era de suponer, la noción de comunicación escogida en cada una de esas contribuciones dejaba ampliamente abierto el significado que debía ser atribuido al término. Corriendo el riesgo de abrir aún más el abanico de las definiciones, me atrevo a añadir otra. La del arqueólogo de la comunicación en que me convertí con el paso del tiempo. Intentando remontarme hasta los lejanos orígenes de los conceptos que solemos utilizar, sin que sepamos siempre a qué preguntas trataban de dar una respuesta ni de qué apuesta fueron y siguen siendo objeto.
El mediacentrismo que impera actualmente y que reserva a la comunicación un único nivel, el de lo que ocurre en los medios de comunicación social, a menudo tiende a hacernos olvidar que la historia de la comunicación se construyó un zócalo mucho antes de la aparición de dichos medios. Ese tropismo y esa amnesia histórica dejan el campo libre a las teorías que convierten estos medias en agentes omnipotentes, en especies de Deus ex Machina. Sin historia no puede haber teoría que valga.
EL CAMINO
Los distintos períodos históricos tienen el concepto de comunicación que merecen.
Cada uno tiene, por así decirlo, su paradigma comunicacional. El concepto predominante desde finales del siglo XVI es el de vías de comunicación, de medios para los desplazamientos, de medios de transporte. Por lo tanto, en lo que respecta a la comunicación en Cervantes, el enfoque que me interesa, en primer lugar, es el de la vía de comunicación. Resulta un altruismo el afirmar que si hay términos y acciones recurrentes en Don Quijote, éstos son los de caminos, del encaminamiento, de los senderos que recorren el hidalgo de La Mancha y su escudero, con toda la pequeña gente, los muleros, los jinetes, los asneros, los carreteros, los correos, etc.
Obviamente, les ahorraré una exégesis textual que acosase la frecuencia con que aparecen esos términos y esas situaciones.
Me limitaré a citar el epitafio: «Aquí yace el caballero/ bien molido y mal andante/ A quien llevó Rocinante/ Por uno u otro sendero.» Y para vincular este sendero con la comunicación, me basta con reproducir aquel fragmento del Coloquio de los perros donde Berganza dice a Cipión: «El que más afición me mostró fue el atambor, y así, determiné de acomodarme con él, si él quisiese, y seguir aquella jornada, aunque me llevase a Italia o a Flandes; porque me parece a mí, y aun a ti debe parecer lo mismo, que puesto que dice el refrán: ‘Quien necio es en su villa, necio es en Castilla’, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos.» Y Cipión le contestó: «Es eso tan verdad, que me acuerdo haber oído decir a un amo que tuve de bonísimo ingenio que al famoso griego llamado Ulises le dieron renombre de prudente por sólo haber andado muchas tierras y comunicado con diversas gentes y varias naciones; y así alabo la intención que tuviste de irte donde te llevasen.»
Lo que me interesa es lo que ese encaminamiento perpetuo, ese perpetuum mobile, esa comunicación, ese andar de nuestro héroe revela sobre la concepción del movimiento en Cervantes. Un autor que es conveniente situar en el contexto de una época histórica en la que tanto la ciencia como la política y la economía pusieron el movimiento a la orden del día.
Y para que se me entienda mejor, anticipo de entrada mi conclusión, la que coincide con el leitmotiv de mi análisis, mediante una comparación entre Cervantes y Descartes, esos dos filósofos de la duda. El filósofo francés, que cumplió veinte años el año de la muerte del español, exclamaba: «¡Dadme la materia y el movimiento y les crearé un mundo!» El autor del Quijote, por su parte, hubiese podido afirmar: «Dadme lo imaginario y el movimiento y les crearé un mundo.»
Esa tensión entre dos visiones de la vida y la organización del mundo va a dejar su impronta en el siglo XVII, y más allá de aquel siglo fundador de la moderna racionalidad occidental, dejará sus huellas en las futuras concepciones de la comunicación.
El siglo XVII empezó bajo los auspicios del ingenioso Don Quijote y concluyó bajo los del ingeniero Vauban. El primero peleó contra molinos, el otro construyó treinta y tres plazas fuertes, acondicionó una cantidad de ellas casi diez veces mayor y dirigió más de cincuenta asedios. Dos concepciones del tiempo y el espacio, así como de sus usos. Ambos encarnaban la Ilustración. Entre esas dos fechas, esos dos polos, empezaron a emerger los pilares de la moderna noción de comunicación.
Cervantes murió cinco años antes de la publicación del Novum Organum del inglés Francis Bacon y doce años antes del descubrimiento de la circulación de la sangre por parte del inglés William Harvey. Estas dos obras, cada una a su manera, vienen a consagrar la noción del movimiento y a valorizarlo. Con Bacon se abre camino la idea de un mundo perfectible, un mundo en movimiento, que avanza. Merced a la ciencia -y al hecho de que se fundamenta en la observación y la experimentación cuantitativa- se convertirá en algo más grato la vida humana y los propios humanos serán mejores y más felices. Surge la primera teoría científica del progreso. Tras el hallazgo del sabio Harvey, quien, en su laboratorio, estudia los movimientos del corazón en los sapos y pone a prueba los cimientos de la ciencia utilitaria de Bacon, van a trasladarse los términos de la anatomía al campo de la economía política, donde pasarán a designar la circulación de las riquezas y las vías de comunicación utilizadas por las mercancías y las personas.
Durante mucho tiempo, hasta que el evolucionismo darwiniano haya tomado el relevo en el siglo XIX, el lenguaje de la comunicación coincidirá con el de la circulación en las ciencias médicas. Desde el flujo sanguíneo hasta los flujos monetarios y los flujos de mercancías y personas, desde el cuerpo humano hasta el cuerpo político, el lenguaje médico va a incorporarse en las representaciones del poder. Por lo demás, este lenguaje médico es el que alumbrará un vocablo central en el análisis de los procesos de comunicación: el de red. Este concepto, que primero se aplicó a la composición reticular de la piel, sólo pasará a formar parte del lenguaje de las vías de comunicación en el transcurso del siglo XIX, cuando las estrategias estatales y mercantiles tengan en cuenta el papel que desempeñan en la estructuración.
Un interrogante recorre Europa desde el final del siglo XVI, en distinta medida según los países. Y se extiende como un hilo rojo hasta el final del siglo XIX. De hecho, hasta la llegada y la implantación de las redes de ferrocarriles, con lo que se incorporará definitivamente el concepto de red al idioma de la comunicación. ¿Cómo poner fin a la situación de enclave, física y mental, de las periferias, cómo integrarlas en un espacio nacional, cómo instalar un mercado nacional? Lo que remite directamente a la cuestión que nos preocupa: la necesidad de construir vías de comunicación, mejorar las antiguas y despejarlas de los peajes y demás trabas.
Empieza a descubrirse el papel económico del movimiento, de los intercambios. Y en aquel tiempo la palabra comunicación es todavía sinónima de comercio. Las vías de comunicación en el interior de cada nación siguen siendo rudimentarias y dependen todavía mucho de las antiguas calzadas romanas. Desde los tiempos del imperio romano, la tecnología para construirlas casi no ha mejorado. No es sino en la segunda mitad del siglo XVIII que comenzará a producirse un avance en el revestimiento y los instrumentos de excavación.
En efecto, el mercantilismo dominante a lo largo del siglo XVII apenas favoreció el transporte interno. Y el desarrollo del transporte marítimo nunca experimentó un verdadero auge. Durante todo aquel período, los grandes economistas, por ejemplo, los fisiócratas en Francia, no dejaron de citar los casos ejemplares del imperio chino y el antiguo imperio inca a la hora de ejercer presión sobre las autoridades, con la intención de convercerlas de la necesidad de desarrollar una red vial para fluidificar los intercambios.
El primer intento serio de establecimiento en Europa de una organización estatal de las carreteras lo hace el gran veedor de caminos Sully, en Francia,casi en la misma época en la que Cervantes escribiera el Quijote. Pero habrá que esperar hasta el siguiente siglo para asistir a la elaboración de una estrategia de desarrollo de la red vial. Hasta aquella época, la construcción de un red de canales será un objetivo prioritario. Y las grandes obras destinadas a la navegación interna se iniciaron efectivamente en el siglo XVII.
De esa época data también la reorganización y unificación del sistema de correos en Francia e Inglaterra, cuyo próposito era el de entregar al Estado el monopolio total sobre el transporte de la correspondencia. Se acababa de este modo con un sistema en el que varios agentes, entre ellos la universidad, se repartían la gestión. El miedo al complot y a la conspiración explican la existencia, en la Francia de la primera mitad del siglo XVII, del despacho negro, una oficina de Correos donde se violaba el secreto de la correspondencia. Tal desconfianza y semejante control explican por qué un historiador del correo británico llegó a afirmar: «Cualquier persona que escriba sobre la historia de los primeros pasos de nuestro Intelligence Service debería, al mismo tiempo, contar los principios de nuestros servicios postales.»
El historiador Fernand Braudel demostró cabalmente que el establecimiento de redes de comunicación en el siglo XVII desempeñó un papel decisivo en la construcción de la futura economía mundial centrada en Londres. Un sistema fluvial y un régimen hidrográfico más fáciles de controlar, la eliminación más rápida de los peajes son, entre otros factores, los que hicieron posible que el futuro imperio victoriano se dotase antes que sus rivales de un mercado interior, el cual servirá de plataforma de lanzamiento a su precoz revolución industrial y a su conquista de los mercados mundiales.
El establecimiento de redes de comunicación corre parejo con el desarrollo de la medición, del cálculo. Mejor aún, del pensamiento aritmético. No es por casualidad que Vauban, el constructor de fortalezas, fue el primero en medir el tiempo que tardaban los obreros en realizar tal o cual operación vinculada con la construcción de obras militares, con lo que se convirtió en un digno antecesor del norteamericano F. W. Taylor; el primero en organizar censos sistemáticos de la población y sus recursos; el primero en incitar al establecimiento de mapas y topografías, lo que era necesario para la defensa del país, la organización de su economía y la construcción de vías de comunicación; y uno de los principales artífices de la construcción de canales.
El siglo XVII es el de aquella ciencia utilitaria soñada por Bacon, que resulta de la alianza entre científicos y ejércitos, entre ciencia y Estado, que se plasmó en la creación de Academias -real o nacional- de Ciencias. Ese vínculo estrecho entre inventores y profesionales de las armas es el que hizo posible, entre 1560 y 1660, la revolución militar, como la denominaron los historiadores. Surgió como consecuencia del desarrollo de nuevos tipos de armas de fuego y, también, de la introducción de la disciplina. Y el libro del italiano Biringuccio, De la pirotechnia, uno de los clásicos de la época en el terreno de la química, fue el que sirvió a los militares de fuente de conocimientos sobre las propiedades del salitre, la elaboración de la pólvora para cañón y la metalurgia de las bombardas. Sin la dinámica moderna de Galileo no habría teoría sobre la trayectoria del proyectil ni ciencia de la balística.
LA NUEVA ATLÁNTIDA
Aquel mundo científico en gestación elabora utopías que nada tienen que ver con la de Cervantes. Como tampoco la pirotecnia del quimista italiano guarda relación con los fuegos artificiales del autor español, pese a que éste fuera un antiguo militar.
Una de las obras más significativas desde el punto de vista de la comunicación es la inconclusa La Nueva Atlántida, iniciada por Bacon en 1623 y publicada en 1627, un año después de la muerte de su autor. Este que, como es sabido, era también canciller de la Corona, imagina una ciudad ideal realizada gracias a la ciencia.
Esta ciudad es la isla de Bensalem, que se parece a la que imaginó Platón. En aquella nueva Atlántida, la gente se inicia en la actividad científica; se perfeccionan las especies vegetales con un objetivo médico; se experimenta con animales y, luego, con el cuerpo humano. El lugar está repleto de instrumentos de precisión, de instrumentos destinados a crear todo tipo de movimientos. Se imita al vuelo de los pájaros, se vuela. Se navega debajo de los mares. Se conoce el movimiento perpetuo. Pero este arsenal de inventos que son una invitación al viaje contrasta con el cierre natural, geográfico, del lugar, la prohibición de la comunicación con el exterior, la imposición de un riguroso secreto y las grandes limitaciones en lo que respecta a los viajes de la gente del país. Los sabios son los únicos en viajar al exterior para estar informados de los descubrimientos científicos que puedan resultar útiles a sus compatriotas.
Algunos filósofos han analizado correctamente ese tema del encierro en el relato utópico al ver en él una novela de Estado.
Escuchemos a uno de ellos: «Aquella utopía piensa en términos técnicos de gestión social. Nada se administra mejor que un espacio cerrado. Cercar el tiempo, el país, las leyes, las fortunas y sus manifestaciones; todo ello concurre a evitar el desencadenamiento de cualquier proceso que se salga de la racionalidad -de cualquier mercado negro de la vida.»
Por si fuese necesario, la Nueva Atlántida nos muestra cómo, en aquella búsqueda de la verdad universal que caracteriza el proyecto científico de la Ilustración, coexisten dos lógicas: una -que se sitúa al nivel del deseo- de liberación de cualquier cortapisa, de todos los prejuicios heredados del feudalismo y el oscurantismo religioso, y otra, de domesticación de ese movimiento liberado. Desde entonces, ese desgarramiento entre emancipación y control social o disciplina se ha convertido en una serpiente de verano en la comunicación.
Si se quisiese hacer malabarismos con las palabras, podría decirse que se observa una paradoja desde la aparición de la primera problemática de la comunicación moderna.
Aquellos medios de deslocalización -que permiten escapar a los encierros y a las fronteras mentales y físicas- constituyen, a la vez, medios para fortalecer el centro y el poder desde la periferia y medios para el desenfreno, el deslocamiento, la manifestación de las disidencias y diferencias. La obra de Cervantes forma parte, sin lugar a dudas, de estos últimos. Su comunicación no está domesticada, es la del nómada y el vagabundo.
Representa el mercado negro de la vida.
Como ejemplo de esa no domesticación, ¿hay uno más bello que el del caballo, la montura inseparable de su pasajero, en la obra de Cervantes? Un tema que habría que analizar más detenidamente. ¡Qué contraste más llamativo entre su caballo encantado y la cultura ecuestre de la época, colocada bajo la advocación del dios Marte! Una cultura con una larga historia y con la que no será fácil acabar, ya que, 140 años después de la muerte de Cervantes, la Enciclopedia de Diderot todavía se refiere al caballo como a un animal «nacido para la guerra» y explica cómo, desde el libro de Job, pasando por Homero y Virgilio, el «Equus paratur in diem belli». En la entrada Equitación del quinto tomo de esta famosa obra de la Ilustración, entre otras cosas, se puede leer: «El caballo, en cierto modo, alienta al hombre llegado el momento del combate; sus movimientos, su agitación, calman aquella palpitación natural de la que hasta los más valientes guerreros se libran con dificultad en los primeros preparativos de una batalla.»
El abordar la obra de Cervantes desde esa perspectiva es tanto más importante cuando, como bien lo demostraron historiadores de la velocidad y el transporte, con ese cuadrúpedo se inició el invento del animal como vehículo. «El hombre llega -nos dice Paul Virilio- a una de las más antiguas formas de relatividad, su territorio ya nunca volverá a ser como antes, la celeridad del corcel lo alejará de él cada vez más. Los lugares se convertirán en puntos de partida y de llegada, orillas de las que uno se aleja y a las que se atraca, la superficie ya no será sino el lindero del cabotaje ecuestre.» Entre el caballo guerrero de los tiempos inmemoriales y el caballo de hierro, auténtico ancestro del tanque, que se remonta a finales del siglo XIX, hay un largo trecho, que llega hasta la equitación científica, la hipología, la ciencia exacta de los caballos, en la que la geometría analítica del galope de las monturas conduce al arte mecánico de los motores. Un caballo cuyos movimientos se convertían en objeto del cálculo matemático, al mismo tiempo que se producía ese importante cambio en la estrategia militar que constituyó la lenta emergencia en los ejércitos de la idea de movilidad y movilización.
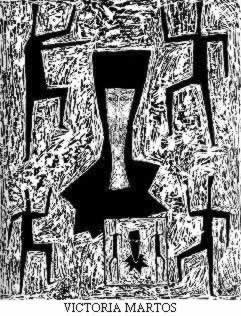
LA CABEZA QUE HABLA
Fuera de aquel vínculo directo del Quijote con una historia de la comunicación a través de sus vías, existe otro que, por ser más sutil y más metafórico,no deja de ser significativo y que tendría derecho a figurar en una historia de las técnicas de información, tales como las definirán los especialistas en informática después de la II Guerra Mundial. En cualquier caso, es lo que saco personalmente de mi lectura de «la aventura de la cabeza encantada», que se cuenta en el capítulo 57 de la segunda parte del Ingenioso Hidalgo.
Hagan memoria. Don Antonio comunica un secreto a Don Quijote: una cabeza de bronce sobre una mesa sostenida por un pie de jaspe. «Esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan; el cual estuvo aquí en mi casa, y por precio de mil escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros,miró puntos y, finalmente, la sacó con la perfección que veremos mañana; porque los viernes está muda, y hoy, que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana.
En este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde.» Se conoce lo que sigue. La cabeza encantada contesta a todos las preguntas, fuera de las que se refieren a sentimientos y deseos. Transcurridos entre diez y doce días, Don Antonio revela la artímaña de la «maravillosa máquina». Se trata de una cabeza hueca conectada con un «cañón de hoja de lata» mediante el cual un sobrino de Don Antonio, que se encuentra «en el aposento de abajo», hace llegar su voz que da las respuestas.
Por temor a que llegue hasta los «oídos de los despiertos centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que la deshiciese y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase».
Habría que incluir este texto en la historia de los autómatas que, en sí mismos, constituyen un hito decisivo en la historia del dominio sobre el tiempo y del control del movimiento. En el transcurso de esa historia se logra precisar paulatina y sucesivamente -hasta su término, es decir, el ordenador- los principios de la regulación y la programación. Del primero dependen los adelantos en los relojes, primero de los hidráulicos (regulación de un flujo de líquido) y luego de los de cuerda (tensión de un resorte). Por lo que respecta a la programación, o principio de ejecución de un programa, es decir, de una secuencia limitada de hechos que el dispositivo reproduce, ésta empieza precisamente -por lo menos en el campo de los sublimes juguetes- con los autómatas de cara humana. Lo que significa que relojes y autómatas tienen algo que ver en toda esta historia. ¡No definió la Enciclopedia de Diderot los relojes de rueda como «máquinas autómatas inventadas para medir el tiempo»!
Cervantes vive en la era de los relojes. En 1584, el español Juliano Turriano ultima un reloj extraordinario cuyos mecanismos quedan expuestos en su totalidad debajo de una campana de cristal. Un año antes, Galileo había desarrollado un reloj dotado de un péndulo que oscila. (Dicho péndulo lo perfeccionará, hacia 1650, el holandés Christiaan Huyghens, quien inventará el resorte de espiral, con el que se conseguirá una mayor precisión en las divisiones para medir el tiempo -minutos, segundos, tercios.)
Cervantes tiene la intuición de la llegada de la era de los primeros androides, los autómatas que imitan al hombre, que alcanzarán su edad de oro en el siglo XVIII.
Se cuenta, en los tiempos de Cervantes, la historia del matemático y teólogo alemán Alberto el Grande, quien, ya en el siglo XIII, fabricó un autómata de figura humana que iba a abrir la puerta de su celda cuando alguien llamaba y emitía algunos sonidos, como si quisiese hablar con la persona que entraba. Hasta que su discípulo, el italiano Tomás de Aquino, bajo el impulso del miedo y movido por la creencia de que se trataba de una criatura del diablo, lo hizo pedazos. Se sabe que, también en el siglo XIII, el franciscano Roger Bacon construyó una cabeza que hablaba. Y en ese mismo siglo, el Doctor Illuminatus, el español Ramon Llull, concibió el primer y más completo prototipo de un ser capaz de razonar, una máquina lógica denominada Ars Magna, pero no se preocupó por darle una apariencia humana.
Se conocen los experimentos de Leonardo da Vinci, para quien la construcción de un autómata y un experimento de física se situaban en el mismo nivel, ya que en ambos casos se trataba de llevar una teoría a la práctica. En el siglo XVII, el Padre Kicher (1601-1680), inventor de una máquina de escribir, ya fabricó una cabeza autómata que profería sonidos merced a un sistema de glotis. El principio de la programación quedó expuesto por un ingeniero francés, Salomon de Caus (1576-1625), quien fue el primero en describir una máquina de programa. Pero no es sino hacia 1740 que el androide llegó a un estadio de perfección, gracias a Vaucanson, quien fabricó un flautista y un pato artificiales. A finales de aquel siglo, el abad Miral diseñó dos cabezas de bronce que también articulaban sonidos. Pero murió en la indigencia, ya que nadie se interesó por sus hallazgos.
Y se llega así hasta el inventor del fonógrafo, quien también creó su mujer-autómata, Hadaly, un remedo de la Francine de Descartes, quien había formado el proyecto de asociar la máquina con el eterno femenino.
Si doy todos estos detalles es para que sepan que ya en los tiempos de Cervantes existían máquinas maravillosas. Pero sin duda lo esencial no radica en ello. Que existan o no, lo que fascina al novelista es su lado ilusionista. No cabe duda de que si Cervantes hubiese vivido a finales del siglo XIX, habría formado parte de aquella casta de magos o médiums miembros de la Academia de los prestidigitadores que, desde Robert Houdin, que hacía milagros con sus pequeñas muñecas mecánicas, hasta Georges Méliès velaron por el paso de un teatro de ilusiones a la linterna mágica del cinematógrafo. ¿No reivindicaba Méliès, hasta diez años después de la primera proyección de cine, el título de prestidigitador? Hasta el punto de convertirse en el presidente de su sindicato. Y también a la inversa, si Méliès hubiese vivido a principios del siglo XVII, el guión de su Viaje a través de lo imposible, con esa «inverosímil y loca empresa de los sabios de la Sociedad de Geografía incoherente» que salieron en pos del descubrimiento del rey de los astros, el sol, no habría desmerecido del Quijote.
¿Es necesario recordar la seducción que ejerció el mito de Pigmalión, aquel ancestro de los inventores de androides, sobre Cervantes? Esto desde 1584, cuando escribió aquella pastoral en el estilo de la época, Galatea, que saca su título del nombre de aquella mujer artificial, un personaje de la mitología griega al que Afrodita, que no quería someterse a los deseos de Pigmalión, dio vida entrando en la estatua de marfil que él acostó en su cama, rogándola que tuviera compasión de él.
Con Cervantes se está a leguas de distancia del automatismo y de los autómatas de la filosofía materialista de Descartes, quien, desde 1619, deposita su esperanza en la idea de un único orden de conocimientos, semejante al orden matemático, una mathesis universalis, la idea de una verdad universal. El filósofo que equipara el cuerpo del hombre a una máquina, en la que los nervios son sus conductos, los músculos los artefactos capaces de moverla, la respiración y demás funciones algo parecido a los movimientos de un reloj o un molino. El que, dentro su proyecto científico, concibe un autómata para demostrar que las bestias no tienen alma, ni sentimientos, ni pensamiento, que son meras máquinas. Al contrario que otro filósofo de la duda, Montaigne, quien acometió la tarea de demostrar que los animales hacían un mejor uso de la razón que el hombre.
Evidentemente, se podrían desterrar estas reflexiones mías al campo de la erudición. Pero sería una lástima, ya que, como lo habrán entendido, no es ésta la filosofía que me impulsó a comunicarles estos análisis. El establecimiento de un paralelismo entre dos visiones del mundo en aquel período esencial para la gestación de la racionalidad moderna sólo cobra sentido si se prolonga con un interrogante más amplio sobre nuestra contemporaneidad.
Y por ésta cruzan el ocaso de las utopías y la crisis de los modelos de verdad universal. La idea de proyecto y las ideas de progreso y perfectabilidad que sostuvo un humanismo triunfante han perdido su credibilidad y su capacidad de convocatoria. Desfallecieron tanto el discurso de la Ilustración como él de los macro-sujetos sobre la emancipación y la lucha por la reconstrucción de la sociedad sobre bases menos desigualitarias.
Esta crisis hay que volver a ubicarla en un marco más amplio, que se sitúa en el mismo centro de la crisis que altera la confianza en lo unívoco, en el corazón de la crisis de los modelos racionales, de lo verdadero y de la norma que atraviesa el logos occidental. Un proceso tan profundamente ambivalente como éste puede conducir tanto a declarar la inconsistencia de lo social y el fin de la necesidad de cualquier proyecto colectivo, como a apresurar la búsqueda de otro modelo de proyecto social. El combate entre el ingenioso y el ingeniero dista mucho de haber concluido.
Pero si hay algo seguro esto es que a pesar, e incluso a través de esa ambivalencia, se inició la desconstrucción del logocentrismo occidental, con la aportación de otras cosmovisiones, en las que se impone menos el legado racionalista, o que son marcadas por otras clases de racionalidad. Tras un largo período en el que la mente fue dominada por la duda metódica cartesiana, ha empezado a emerger otro tipo de duda, más cercano a la duda cervantina, que rehabilita la marcha a tientas, los caminos y las formas no lineales de pensamiento. Se trata en cualquier caso de una situación muy distinta a la anterior, con la que nos incorporaremos a la aventura del tercer milenio.
Una aventura mucho más errática de lo que se hubiese podido imaginar hace apenas un cuarto de siglo, cuando Che Guevara, en la víspera de su viaje a Bolivia, escribía: «Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino, con mi adarga en el brazo… Muchos me dirán aventurero, y lo soy, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades.»
Traducción: Roselyn Paelink
(1) Texto de una conferencia inaugural pronunciada en el marco del VI Coloquio Cervantino Internacional, celebrado en Guanajuato (México) en febrero de 1993.
Artículo extraído del nº 40 de la revista en papel Telos


