DESREGULACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN
Desregulación y nuevas tecnologías de comunicación plantean serios retos para la comunicación audiovisual en Cataluña y para la defensa de su diferenciación cultural. Los pronósticos de futuro resultan complejos.
En una etapa histórica de la comunicación de masas en la que el protagonismo industrial, económico, informativo y mitogénico corresponde a los medios audiovisuales, resulta pertinente interrogarse acerca del futuro de este sector comunicativo en la Cataluña que fue, primero, cuna de la actividad fotográfica y luego de la industria cinematográfica peninsular, primero en la etapa muda y después en la sonora, pero que hoy vive en un contexto de desplazamiento de las industrias y de los soportes hacia el ámbito de la imagen electrónica.
Como es notorio, la revolución industrial hizo de Cataluña un polo de desarrollo económico y cultural peninsular, otorgándole un protagonismo en el sector de las comunicaciones que todavía conserva en algunos aspectos. Así, por ejemplo, la densidad del servicio telefónico es en Cataluña superior a la de toda España y a la de Italia, aunque es inferior a las de Francia, Alemania y Reino Unido y es similar a la que ostenta Bélgica. Citamos este dato porque es bien conocida la correlación que suele establecerse en muchos estudios, entre ellos algunos de la UNESCO, entre densidad telefónica y desarrollo. Esto significa que Cataluña es el Norte de un Sur (del resto peninsular, excluida la franja norteña vasco-cántabra), tanto medido en términos demográficos, como en renta per cápita y en nivel educacional. Pero si Cataluña constituye un Norte en el complejo comunicacional español, constituye en cambio un Sur en el complejo comunicacional europeo.
Una de las consecuencias relevantes de esta diferencialidad sociocultural se ha plasmado en una inusitada densidad y actividad en el ámbito social de la mesocomunicación, que se inició a mediados de los años 70 con las entonces llamadas radios libres, pero que se ha manifestado en múltiples facetas, entre las que aquí nos interesa resaltar las experiencias variopintas de televisión comarcal, local y de barrio. Presumiblemente, en un contexto jurídico que favorece la desregulación, esta tendencia tenderá a incrementarse, creando una red de flujos múltiples y descentralizados en el territorio catalán, a los que ciertamente les puede amenazar la tentación de querer imitar y competir con los grandes modelos de macrotelevisión institucional, pero a la escala reducida a que obligan sus bajos presupuestos económicos. Esta tentación, que ya se detecta, distorsionaría la vocación primitiva y alternativa de una televisión diferencial de servicio público para convertirla en una caricaturesca televisión del pobre.
Por otra parte, un dato central en el análisis del futuro de la cultura audiovisual catalana es el referido a su condición de país bilingüe, es decir, con dos lenguas cooficiales que no son sólo de iure, sino de facto.
Que el catalán sea una lengua neolatina, como el castellano, atempera la complejidad que el bilingüismo supone en otra comunidad peninsular, la Vasca, que es irregularmente bilingüe, con un máximo en Guipuzcoa y un mínimo en Alava. Este es, como decíamos, un dato determinante que se traduce en la coexistencia de medios audiovisuales en dos idiomas, con hegemonía del idioma estatal sobre el autóctono en la actualidad. Es notorio que la política lingüística de la Generalitat está orientada, mediante subvenciones y otras medidas, a corregir esta situación de hegemonía lingüística heredada del franquismo, pero que no se originó en el franquismo sino mucho antes: valga el ejemplo del cine mudo catalán, en el que la inmensa mayoría de las películas se exhibían con rótulos en castellano y, aún más significativo, en el cine republicano del período 1931-1936 producido en Cataluña ya en la etapa sonora y con la Generalitat restaurada, en el período anterior a la guerra civil, en el que los filmes catalanohablantes constituyeron una ínfima excepción meramente anecdótica y de escasísimo eco social.
Los pronósticos acerca de nuestra cultura audiovisual en el horizonte del final de siglo resultan complejos por la multitud de variables que en ella se involucran. Desde los problemas todavía mal resueltos de la enseñanza audiovisual (a nivel escolar, de formación profesional y universitaria) hasta la actitudes de los industriales del sector. El caso de la industria del cine, por tratarse de la industria audiovisual más antigua, resulta luminoso y esclarecedor. Con una producción que supone en torno al 25 ó 30 por ciento del volumen total de la producción peninsular de largometrajes, es una industria claramente declinante, en el contexto de una crisis general de la industria cinematográfica europea y que afecta también a la industria madrileña. En este aspecto, toda la industria cinematográfica europea (incluida la catalana) padece de la presión hegemónica de la industria multinacional norteamericana, que cuenta ahora con sedes de penetración en el Reino Unido y Holanda. Pero además de esta notoria competencia, la minindustria cinematográfica catalana padece las consecuencias de un proceso universal de concentración centralizada de infraestructuras técnicas y de profesionales del sector, por razones de abaratamiento de la producción. Recuérdese que hasta los años 40 en Francia existieron centros de producción en Marsella y en Niza, pero el proceso de concentración industrial los barrió luego del mapa. No por acaso los gigantescos Estados Unidos, en los que Nueva York ha sido foco episódico de producción cinematográfica, ostentan una capitalidad única y rotunda en Hollywood.
En esta situación, ciertos proyectos macroscópicos, como el complejo de estudios e instalaciones que se anuncia en Sitges (al igual que la Ciudad de la Imagen de Madrid) sólo tienen sentido si se garantiza su ocupación por parte de las grandes multinacionales, que son los únicos clientes opulentos y seguros, capaces de garantizar una estabilidad ocupacional. La estrategia que condujo a la edificación del complejo de Cinecittà en 1935 pertenece a otra época de la historia del cine. Y la novedad que ha introducido la televisión, con la descentralización o el policentrismo territorial de sus emisoras, ha sido la de promover sobre todo la producción audiovisual ligera (documentos, reportajes, teledramas, concursos, etc.), como producción verdaderamente intersticial, como contrapunto a la concentración industrial centralizada de la producción pesada (teleseries, películas industrialmente ambiciosas, etc.). Con ello queremos concluir que el futuro del software audiovisual catalán debería probablemente orientarse hacia una producción intersticial de calidad, en la que la originalidad prive sobre la estandarización. Filmes como Tras el cristal, de Villaronga, o las primeras producciones de Bigas Luna, en los que la apuesta ha recaído en la originalidad diferenciadora, trabajando con presupuestos relativamente modestos pero obteniendo resultados artísticos y comerciales óptimos, señalan una senda que convendría incentivar, para crear un perfil distinto de calidad catalana como ha ocurrido, por ejemplo, en el campo del diseño y la moda. Y como ocurrió hace algunos años con el cine suizo y luego el de Quebec. En este sentido, los diversificados recursos económicos del programa paneuropeo MEDIA deberían canalizarse selectivamente en favor de una política que persiguiera objetivos claros y poco dispersos.
DESREGULACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN
Hemos mencionado antes la creciente tendencia desreguladora en el campo de las comunicaciones, que va a convertirse en un vector central en la evolución del sector en Cataluña en el último decenio del siglo. En este punto, como otros, es menester efectuar dos tipos de consideraciones. Si frente al control y/o reglamentación de facetas del sector por los poderes públicos se opone la ley del mercado y la libre competencia privada se consiguen ciertas ventajas y ciertos inconvenientes, dependiendo del grado y alcance de la desregulación. Hasta hace pocos años, el intervencionismo público era visto en Europa bajo dos aspectos: como un proteccionismo benefactor para los intereses generales de la comunidad y como una restricción censora para los intereses privados, tanto en el plano económico como ideológico. Y ello conducía a elogiar la objetividad, neutralidad y vocación social de los servicios públicos de comunicación, a la vez que muchas voces lamentaban las censuras ejercidas por poderes administrativos sobre los derechos de expresión/emisión. Ahora, con la exaltación del mercado libre y del principio de la competencia comercial, los riesgos inevitables son los desequilibrios basados en el principio darwinista que establece que el pez grande se come al chico, el triunfo de los criterios descaradamente comercialistas sobre los culturales, las tendencias oligopolistas, la dependencia de los sistemas de comunicación de intereses de grupos económicos y una sustitución del sistema de subvenciones oficiales por el patrocinio (esponsorización) privado, que operará con criterios selectivos y fines autogratificadores, tales como los de la cultura de escaparate.
Como el impulso desregulador, iniciado en Estados Unidos, no es ya una novedad en Occidente, no queda más que esperar unos años para ver sus previsibles resultados, que ya se pueden definir como una mercantilización radical de la cultura de masas -al estilo norteamericano-, que tendrá el efecto de reactualizar algunas viejas críticas derivadas de los análisis de la Escuela de Frankfort.
En el caso de Cataluña se ha comprobado ya que la política del libre mercado cultural favorece a los medios en lengua castellana en detrimento de los de expresión catalana. En los años 80, una iniciativa ingenua del Servicio de Cinematografía de la Generalitat consistió en subvencionar a las multinacionales norteamericanas el doblaje de sus películas al catalán. Al margen de que esta iniciativa sustraía fondos significativos del Servicio de Cinematografía que deberían haberse destinado a impulsar o promocionar la frágil producción autóctona, se creyó que cuando tras varios doblajes las multinacionales hubieran comprobado que al público no le repugnaba el cine hablado en catalán, tomarían la iniciativa de costear ellas tales doblajes sin recibir subvenciones. Pero en cuanto cesaron las subvenciones oficiales desaparecieron las películas norteamericanas habladas en catalán, pues las empresas no veían ninguna razón comercial para efectuar un desembolso extra, cuando todo el público catalán entiende el castellano. Citamos este ejemplo como un caso arquetípico en el que la exaltaxión del mercado libre entra en colisión con un proyecto cultural institucional, en este caso la voluntad de promoción lingüística, que sólo puede efectuarse aplicando una corrección proteccionista a las leyes del mercado libre. Este asunto ha cobrado nueva actualidad polémica con las declaraciones de Miquel Reniu, responsable de Política Lingüística de la Generalitat, quien en febrero de 1992, y defendiendo las renovadas subvenciones al cine extranjero doblado al catalán, declaró a la prensa que su objetivo final era el de que en Cataluña sólo se exhibieran películas habladas en catalán, arrojando dudas inquietantes acerca del futuro de las versiones originales en el Principado, incluyendo las de Pedro Almodóvar, Carlos Saura o del cine latinoamericano.
En el campo de la imagen electrónica, el panorama presenta bastantes complicaciones. Cataluña, que está consolidando lentamente una incipiente base de producción de hardware electrónico de consumo (véase la factoría de Sony y otras presencias industriales japonesas en el área del Vallès), es deficitaria en cambio en software audiovisual, como ya quedó dicho. Es éste un fenómemo generalizado en Europa, pues la producción de hardware audiovisual está industrializada, automatizada y seriada, mientras que el software audiovisual requiere, inevitablemente, una producción artesanal, personalizada y diferenciada. Incluso las series altamente estandarizadas de Hollywood en las que trabajan equipos nutridos de guionistas y un plantel rotativo de directores, no pueden duplicar a sus actores protagonistas para incrementar su productividad. En Cataluña, en donde tal estudio de industrialización del software no se ha alcanzado, las carencias se presentan de un modo mucho más radical. En Cataluña se reciben hoy siete canales de origen español, cuatro pertenecientes al sector público (TVE-1, TVE-2, TV-3, C-33) y tres al privado (A-3, Tele-5, Canal Plus), además de la televisión transfronteriza que se capta en la franja pirenaica o que puede verse en todo el territorio con antenas parabólicas. Sólo la mitad de los canales españoles citados contienen uns sustantiva programación en lengua catalana, que es exclusiva en dos de ellos. En este caso se vuelven a corroborar las diferentes estrategias entre los canales públicos y los privados, pues los tres a los que nos hemos referido son públicos.
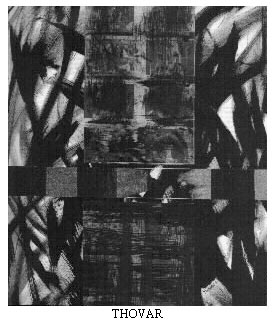
El crecimiento de la oferta de canales (hertzianos, por cable o por satélite) tenderá a densificar la iconosfera doméstica pero también producirá (y hay ya numerosos ejemplos foráneos) una reducción de las audiencias de cada uno de los canales, lo que se traducirá en menos ingresos publicitarios y en una creciente pobreza productiva, que obligará a recurrir cada vez más a las importaciones procedentes de las grandes despensas audiovisuales, consolidando una dependencia económica y cultural (estilos de vida, escalas de valores, modelos estéticos). En el caso de Cataluña esta dependencia y esta importación de software audiovisual procederá preferentemente de Estados Unidos, de Japón (en el renglón de sus dibujos animados computerizados y baratos) y del resto del Estado a través de los acuerdos confederados de la FORTA. Estados Unidos, por supuesto, tendrá (y ya tiene) la hegemonía como distribuidores de programas de ficción narrativa (filmes y teleseries). Y cuantos más canales se inauguren, mayor será la dependencia. De modo que se consolida la paradoja de que la sobreoferta acentúa la subproducción audiovisual autóctona y puede conducir a la nueva paradoja del abaratamiento del costo de la producción altamente industrializada (por sus estrategias de elevada productividad) con el correlativo encarecimiento de su precio de venta (provocado por la gran demanda de los canales). Cuando se alcanzan, a partir de las leyes comerciales enunciadas, grandes niveles de degradación, la televisión comercial se convierte en televisión-basura, que no garantiza necesariamente (véase la experiencia televisiva fracasada de USA-Today o el colapso de La Cinq en Francia) mayores audiencias.
Este es un escenario de tintes apocalípticos que se atisba, pero al que no se llegará necesariamente. Muchas veces los programadores de las emisoras colocan el listón de su oferta mucho más bajo que el exigido por audiencias que piden del televisor una (legítima) función de euforización y de evasión relajadora al acabar la jornada laboral. En Cataluña, por lo apuntado al principio de este artículo, existen, si no inmensas minorías, por lo menos minorías significativas como para justificar la existencia de un canal de perfil cultural modélico de C-33, aunque su contabilidad arroje números rojos. Por algo es un canal público. Todo lo cual nos llevaría al abstruso tema de la sociología de las audiencias, cada día más embrollada, sobre todo después de que Demoscopia/Mediamétrie hayan establecido en Francia una barroca y expandida tipología, agrupando a los telespectadores en seis categorías: teledevoradores, móviles, selectivos, rituales, estáticos y multiocupados. Como puede verse, la segmentación del negocio televisivo alcanza también a los televidentes.
La visión de películas en salas de cine y el consumo de horas de televisión tienen que ponderarse también en función del consumo videográfico en los magnetoscopios dométicos. Cataluña se ha revelado desde hace años muy videófila, pero el incremento de oferta televisiva desde la aparición de las cadenas privadas ha mordido al negocio videográfico. No es algo nuevo. Italia, el país con mayor polución televisiva de Europa, es el país en el que existe proporcionalmente una menor videoafición. Aunque esta correlación entre oferta televisiva y consumo de videocasetes no debe extrapolarse mecánicamente e indiscriminadamente. Los Estados Unidos, que es el país con mayor oferta televisiva (hertziana y por cable) contabiliza un 70 por ciento de sus hogares equipados con magnetoscopios y en 1989 el incremento de venta de cintas grabadas creció un 40por ciento, como fruto de la aparición en el mercado de algunos títulos muy espectaculares, como Dick Tracy y una nueva entrega de Indiana Jones. Lo que sí se ha observado en Cataluña, por el incremento de oferta televisiva es que, además del cierre de algunos establecimientos, ha servido para depurar el sector y mejorar sus aspectos formales, pero sólo los formales, que se engloban en el apartado atención al cliente. La contracción de la demanda ha empujado a los videoclubs a operar sobre títulos seguros, lo que significa poco menos que echarse en brazos de las multinacionales y de sus éxitos. Quien busque películas italianas, francesas, alemanas, checoslovacas o suecas lo tendrá mucho más difícil que quien busque los éxitos taquilleros de las multinacionales. La crisis del sector, como tantas veces ocurre, se ha traducido en actitudes conservadoras. Esta tendencia sólo podrá romperse si aquellas minorías significativas a las que antes aludíamos consiguen consolidarse, ampliarse y presionar sobre el sector, ejerciendo una demanda activa de variedad que hoy no se ofrece.
En el umbral de los años 90 no tiene mucho sentido especular sobre las industrias y las comunicaciones audiovisuales sin mencionar los satélites y la cablevisión. La importancia de los satélites es tan grande, y lo será todavía más, que ya se han alzado voces señalando que la torre de comunicaciones de Collserola erigida por Forster está destinada a una rápida obsolescencia y que pronto quedará como un monumental fósil de la etapa de paleoelectrónica. No vamos a entrar en tales especulaciones futuristas. Aquí nos interesa examinar sobre todo la función de los satélites de difusión directa (DBS), porque en su calidad de megamedios homogeneizadores pueden afectar a las culturas específicas y a las identidades culturales diferenciadas. Así, los satélites con señales en el sistema D2-MAC ofrecen cuatro canales de sonido, para emisión/traducción simultánea. Pero pronto salta a la vista que en una economía de libre mercado (con criterios de desregulación) existen, por el tamaño de las audiencias, idiomas rentables e idiomas no rentables. En el segundo apartado figuran la mayor parte de los idiomas europeos, en una larga lista que incluye, entre otros, el danés, el holandés, el portugués, el irlandés, el griego, el gaélico, el catalán, el euskera, el gallego y el friulano. La hegemonía lingüística continental está formada por el trinomio anglo-germano-francés y, el resto, es periferia arrabalera en términos de mercado. Dicho esto, hay que añadir que a Cataluña no se la debe considerar únicamente como receptora de televisiones transfronterizas, sino también como potencial emisora. En vísperas del lanzamiento del satélite Hispasat resulta aventurada cualquier especulación, pero es evidente que las comunicaciones por satélite pueden convertirse en tribunas de proyección de la cultura catalana en el continente e, incluso, a escala internacional.
El cable, y su versión más moderna que es la fibra óptica, privilegia en cambio otras funciones. La fibra óptica es ideal para las comunicaciones bidireccionales punto a punto, de carácter selectivo, mientras el satélite es mejor para las comunicaciones de punto a multipunto, aunque resulte vulnerable a la intercepción de las señales y a las interferencias. La fibra óptica ofrece el inconveniente de su muy alto costo, que no puede empezar a rentabilizarse hasta que se ha llevado a cabo su tendido. De hecho, la televisión codificada del tipo Canal Plus constituye una modalidad imperfecta y barata de cablevisión, con un invisible canal hertziano selectivo y de pago. Aunque Barcelona inaugurará instalaciones de fibra óptica con motivo de los Juegos Olímpicos, su implantación generalizada no parece inminente. Y ello a pesar de que el tejido social catalán es el más parecido al del norte de Europa, que por su densidad demográfica y elevada renta per cápita es el que mejor ha acogido las redes de cable en sus núcleos urbanos. Naturalmente, la meta final de este sistema nervioso la constituye la Red Digital de Servicios Integrados, verdadera autopista electrónica multifuncional, que abra el paso a la futura Comunicación Integrada de Banda Ancha. Pero todo esto, más que para mañana, es en rigor para pasado mañana.
En esta perspectiva futurista no puede faltar una evocación rápida de los hogares equipados con terminales multimedios a finales de la década, generalizando la práctica de teletrabajo y de la multifuncionalidad derivada del uso interactivo del terminal. Para una ciudad de un tráfico tan denso como Barcelona, el teletrabajo puede suponer un cierto alivio circulatorio y de comunicación. También, para mediados de este decenio, se prevé la operatividad de la televisión de alta definición, que será presentada en equipos prototipo en el curso de las Olimpiadas. Aunque en los sectores industriales afectados por la alta definición reina un cierto clima enrarecido y no faltan voces en favor del Pal Plus (o Superpal) y en contra del D2-MAC, a la vez que se contempla con aprensión la obsolescencia del sistema europeo de 1.250 líneas frente a las propuestas norteamericanas de señales digitales comprimidas, lo cierto es que la fecha señalada para la operatividad del sistema es 1995.
Sin entrar en las complejas consideraciones tecnológicas que involucra la polémica en torno a la alta definición, digamos que su elección significa una opción importante y cara en el ámbito del hardware sin resolver ni un ápice el problema de la falta de software audiovisual adecuado y de calidad, habida cuenta de que el software en soporte vídeo o en film de 16 mm no es pertinente para el nuevo sistema, que revaloriza en cambio el caro (y más escaso) soporte cinematográfico de 35 mm, cuyas más codiciadas despensas se hallan en Hollywood. El problema antes señalado de desequilibrio entre hardware y software se agravará y la colonización económico-cultural de la televisión catalana se incrementará. Además, esta apuesta de lujo en favor de un sistema caro y sofisticado sólo tiene sentido con pantallas de gran tamaño, que permitan explotar sus ventajas tecnoicónicas, y que por desgracia pocos hogares podrán acoger debidamente, dadas las dimensiones más usuales de las viviendas modernas. Algunos empresarios norteamericanos ya han expresado sus dudas acerca del porvenir comercial de la televisión de alta definición ante el mercado de masas, comparándolo al perfeccionismo técnico de la cuadrafonía, que ha acabado por convertirse en una rareza que, a pesar de su calidad acústica, no ha conseguido penetrar en el mercado y es hoy una quincallería para vitrina de museo tecnológico.
Para concluir con este panorama general, habría que resaltar que Cataluña vive dinamizada por una dialéctica entre diferenciación cultural e integración política peninsular. En este final de siglo, y en un paisaje social poblado por nuevas tecnologías de comunicación, Cataluña trata de ejercer y mantener un derecho a la diferenciación cultural en el marco de una comunidad solidaria y políticamente integrada de pueblos ibéricos y en el macrocontexto de un proceso de unidad paneuropea, que por definición ha de buscar un equilibrio entre homogeneidad continental y especificidades locales y plurilingüísticas. En este complejo proceso, las tecnologías de comunicación de masas pueden actuar a la vez como aliadas y como enemigas. Aliadas por su capacidad para la diferenciación, la selectividad y la capilaridad social discriminadora, y enemigas por su capacidad esperantizadora para imponer homogeneidades culturales masivas y estandarizaciones de los gustos y opciones de programación.
Y debe recordarse, por fin, que la lengua, aún siendo una seña fundamental de identidad, no es el único rasgo distintivo de una cultura y que la ideología, la estética, los estilos de vida y las escalas de valores exhibidas en la mayor parte de teleseries norteamericanas, aunque se difundan en lengua catalana, no son menos distorsionantes y dañinas para la integridad de la identidad cultural de un país que desea protegerla.
Artículo extraído del nº 30 de la revista en papel Telos


