Los últimos años del pasado siglo iniciaron profundas transformaciones sociales, comunicativas, artísticas… Ahora asistimos al fin de toda una época, de un sistema de pensamiento incluso, y a la necesidad de una nueva actitud social.
Las posibilidades utópicas de la tecnología y de la máquina se han convertido en fuente de inspiración para muchos. Otros tantos, cuyo idealismo se conecta con las visiones románticas y simbolistas del pasado siglo, perciben su sueño en la integración de todas las artes, como defensa ante la amplia sombra proyectada por ese nuevo edificio de la ciencia y de la tecnología. Nuestra civilización es hija de la técnica y del progreso, un progreso adjetivado por Heidegger, en la máquina, como simplemente devastador.
La máquina no tiene alma, pero sí que la tiene el hombre que la ha inventado y a partir de ahí es donde la técnica se remonta a sus orígenes filiológicos y significa, en síntesis, la revelación poética que produce la verdad en la belleza. Verdad y belleza que están en los descubrimientos, las apariciones y las revelaciones alejadas de la religión natural y de las magias, en el particular plácet que la Ilustración otorgó al nuevo estatus de la conciencia científica: la ciencia transformada en institución profesionalizada, de extraordinario prestigio entre las mentes más lúcidas y privilegiadas, al tiempo que responsable del nacimiento de las nuevas disciplinas de observación, experimentación y cálculo, tan solemnes y coherentes como pedantes.
Con Baudelaire el mundo del arte dio un giro desde la ilusión del renacimiento, desde la descripción factual de la realidad objetiva hacia un nuevo espacio que mediaba entre el mundo de los fenómenos exteriores y el mundo interior del espíritu. A través de la operación mágica de la imaginación, siguiendo a Baudelaire, los artistas se convertirían en creadores, provocando las nuevas respuestas de los espectadores. Los artistas dejaban de ser aquellos bien dotados delineantes del mundo visible, para giuar la contemplación de un completo nuevo universo de la comprensión humana.
El arte concluía en la abstracción del pensamiento para guiarnos hacia la más pura de las composiciones artísticas. En el espacio intuido por Baudelaire y explorado al final del siglo por los poetas y pintores simbolistas, el sonido en todas sus manifestaciones se convertía en un vehículo para cultivar los nuevos paraísos, la metáfora del ideal buscado. A través del sonido y de la música, el artista no sólo desdibujaba la vieja separación entre arte y espectador, sino que también rompía las antiguas fronteras existentes entre las distintas artes. Artistas y compositores inventaban nuevos sonidos o simplemente los recogían del mundo cotidiano, como material para construir el nuevo nirvana. El sonido, la música, el ruido e incluso el silencio eran sujetos temporales y permitían a los primeros modernistas presentar el concepto de tiempo y espacio del nuevo siglo, el XX, como un sinfín en el cual el artista y el espectador, el sujeto y el objeto del arte, se mezclaban.
Cuando las artes plásticas se liberaron de la representación de la realidad tangible, los materiales tradicionales de la pintura y de la escultura, como el óleo, la témpera, la tela, la arcilla y el mármol, dieron paso a cualquier material con el cual el artista pudiese construir ese nuevo espacio de la ficción. Con la Revolución Industrial y el nacimiento de la máquina en el siglo XIX, aparecieron nuevas tecnologías que ampliaron y reemplazaron a los materiales naturales con los que los artistas habían dado forma a las ilusiones de la realidad. Alexander Graham Bell fue sólo uno de los inventores que transformaron la época; a través de su teléfono, la música y la palabra podían ser milagrosamente transmitidos desde Boston a Providence en 1876. Muy pronto después, Thomas A. Edison produjo un fonógrafo que hablaba, susurraba y cantaba. En las últimas décadas del siglo, la compañía Sears anunciaba en su catálogo de venta por correo lámparas especiales con diapositivas acompañadas de canciones grabadas, y en el laboratorio de Edison, William K.L. Dickson desarrollaba el kinetófono para sincronizar sonido con imágenes en movimiento. Fuente de maravillas y de ansiedad, las máquinas y las tecnologías que aparecían en el siglo XIX producían toda una nueva categoría de objetos que surtían al artista de una jamás soñada fuente de materiales. De igual forma, la máquina misma rechazada por los idealistas, se convertía en el eje de la inspiración de los nuevos significados artísticos.
Los últimos años del siglo XIX habían presenciado un giro esencial en la evolución de los modos de vida. Por vez primera, la producción industrial se orienta hacia el mercado de consumo doméstico, hasta entonces surtido esencialmente por una producción artesana. El sector de la comunicación constituye uno de los terrenos principales de la mutación. A partir de la década de 1880, la prensa alcanza tiradas de cientos de miles de ejemplares. En el campo musical se asiste en la misma época a la industrialización de la producción del piano. La escucha de la música a domicilio va a constituir, durante el decenio siguiente, el primer mercado de consumo de masas del fonógrafo. Se asiste igualmente a una mutación de los dispositivos de comunicación que habían encontrado su primer modo de utilización en el mundo profesional: el aparato fotográfico y el teléfono penetrarán en las familias.
TRANSFORMACIONES COMUNICATIVAS Y SOCIALES
En el curso de un siglo, la comunicación se ha transformado ampliamente. Destinada primeramente al Estado, luego al mercado capitalista y, por último,a la familia, ha hecho evolucionar el espacio familiar a un ritmo vertiginoso. Si bien el paso de la familia ampliada a la familia nuclear se produce progresivamente a partir del siglo XVIII, la evolución del espacio de vida familiar y la valoración del domicilio privado son fenómenos concretos de ese tiempo y constituirán el refugio de los nuevos usos de la comunicación. Los primeros medios que encuentran en ello su público son, a su vez, propagandistas del nuevo modo de vida. Así, en 1892, el Ladies Home Journal, revista mensual y uno de los principales vehículos ideológicos de la familia victoriana, tira 700.000 ejemplares, o sea, cuatro veces más que el primer diario neoyorquino de la época, y curiosamente, una cantidad similar a los índices actuales de la revista Nuevo Estilo. El repliegue en la familia no reduce el interés por el mundo exterior. Un nuevo espectáculo colectivo ha nacido en esta época: el cine, con el que espacio privado y espacio público se articulan de forma nueva. La temática que aparece en la época, entre dramaturgos como Chejov o Ibsen, da cuenta de un nuevo modo de comunicación entre el espacio familiar y el exterior. Es la primera vez en el teatro que el drama se centra en el hogar, pero los personajes tienen, sin embargo, los ojos clavados en las ventanas, esperan con impaciencia noticias del mundo exterior. Cuando el teatro pasa a ser a puerta cerrada, abre una ventana al mundo.
En estos periodos de fuertes transformaciones urbanas, las redes de sociabilidad quedaron trastornadas. El teléfono se constituye en el medio para reactivar una sociabilidad que ya no está articulada tan sólo por las relaciones de vecindario, al igual que ejerce un papel esencial en la adaptación al nuevo barrio de las familias que se han trasladado. La intensificación de la comunicación telefónica en los primeros veinte años del siglo, se inserta bien en esa sociabilidad local, llegando a considerarse como un servicio prioritario en la medida en que, con el automóvil y la radio, ofrece al ama de casa un medio de evasión de la monotonía. El testimonio de un agente comercial que venda abonos telefónicos en los años treinta nos aclara esta práctica telefónica femenina, estimando que las motivaciones para el abono de las mujeres eran: 1) conversar con sus parientes y amigos; 2) fijar citas y hacer compras telefónicas; 3) avisar en caso de urgencia. Los hombres colocaban los motivos profesionales en primer lugar.
Para muchos, la clase burguesa es la responsable de la lenta y profunda ruptura entre lo cotidiano y lo no cotidiano -religión, arte, filosofía-, ruptura correlativa a otras escisiones: entre lo económico y las relaciones inmediatas y directas, entre la obra y el producto, entre lo privado y lo público; responsable igualmente de la eliminación de los símbolos y simbolismos en provecho de los signos y, después, de las señales; de la disolución de la comunidad y del auge del individualismo; de la atenuación de lo sagrado y de lo maldito por lo profano; de la acentuación de la división del trabajo que alcanza la parcelación máxima, con nostalgia de la unidad, y de la compensación de lo fragmentario por la ideología; de la invasión de lo insignificante, en definitiva, de la separación del hombre de la naturaleza, de la dislocación de los ritmos, del aumento de la nostalgia, la añoranza de la naturaleza perdida, del pasado.
Ciertamente, siempre ha hecho falta alimentarse, vestirse, alojarse, producir objetos, reproducir lo que el consumo devora. Sin embargo, no es hasta el capitalismo concurrencial y hasta el desarrollo del mundo de la mercancía, cuando aparece el reino de la cotidianidad, la memoria colectiva como estilo de vida, ese subsconsciente colectivo que Jung explorara con técnicas de la espeleología y la oceanografía, a la búsqueda de fósiles enterrados en las penumbras del subconsciente.
Se ha dicho que hubo estilo en el seno de la miseria y de la opresión, que en épocas pasadas hubo obras más que productos. Y es que la obra casi ha desaparecido hoy, sustituida por el producto comercializado, mientras que la opresión violenta ha sido reemplazada por la explotación. El estilo confiere un sentido a los menores objetos, a los actos y actividades, a los gestos: un sentido sensible y no abstracto -cultural- aprehendido directamente de un simbolismo. Entre los estilos, podríamos distinguir el de la crueldad, el del poderío, el de la sabiduría. Crueldad y poderío -los aztecas, Roma- produjeron grandes estilos y grandes civilizaciones, pero también la sabiduría aristocrática de Egipto o de la India. El ascenso de las masas al nuevo templo democrático no impide su explotación y significa el fin de los grandes estilos, de los símbolos y de los mitos, de las obras colectivas: los monumentos y las fiestas.
El hombre moderno ya no es más que un hombre de transición, en el intervalo entre el fin del estilo y su recreación. Lo cual nos obliga a oponer estilo y cultura, a subrayar la disociación de la cultura y su descomposición. Legitimamos así la formulación del proyecto revolucionario: recrear un estilo, reanimar la fiesta, reunir los fragmentos dispersos de la cultura en una metamorfosis de lo cotidiano.
El hombre moderno es como el personaje de García Márquez, Aureliano, que descubre la fórmula para combatir la permanente pérdida de memoria que asola a Macondo. Pone pequeños rótulos con el nombre correspondiente encima de cada objeto. Y cuando se da cuenta de que llegará un día en el que la gente no se acuerde de la función de cada cosa, también incluye instrucciones en los rótulos: Esta es la vaca. Debe ser ordeñada cada mañana para que pueda producir leche, y la leche debe ser hervida para poder mezclarla con café y hacer café con leche.
EL LUGAR DE LA MARAVILLA
La clase obrera está inmersa en lo cotidiano y por esta razón puede negarlo y transformarlo. La burguesía, por su parte, compone lo cotidiano y cree escapar de ello viviendo, gracias al dinero, en un perpetuo fin de semana. Pero aspira a ello en vano. Es posible que la burguesía ascendente, militante y sufriente, haya llegado a transfigurar su cotidianidad. Así ocurría con la burguesía holandesa en el siglo XVII. El pueblo quería gozar de los frutos de su trabajo; los notables, confortablemente instalados en su época y en sus moradas, querían contemplar sus riquezas en el espejo que les presentaban los pintores. En él leían también sus victorias: sobre el mar que les desafiaba, sobre los pueblos lejanos, sobre los opresores. El arte en aquel tiempo podía unir fidelidad y libertad, amor a lo efímero y afición por lo duradero, insignificancia aparente y sentido profundo, frescura de concepción y vivacidad de los sentimientos; en resumen, estilo y cultura. Momento histórico definitivamente perdido. La burguesía moderna vive de una ilusión que ha llegado a ser ridícula: el esteticismo en lugar del arte.
Tras la resaca de la Segunda Guerra Mundial, se instaura un largo proceso que acaba por difuminar la forma de conciencia social y la ideología proveniente de la producción, de la creación, del humanismo ligado a la noción de obra. La liberación social ha fracasado, y la clase obrera, que crece en una cierta medida cuantitativa y cualitativamente, no deja de perder por ello una parte de su peso social y político. Se ve desposeída de su conciencia histórica y su futuro ha sido desnaturalizado.
Aquel que disfrute en la distancia que nos brinda la arqueología del subconsciente colectivo de la sociedad de nuestros días, siguiendo a Giulio Ceppi, puede fácilmente comprobar cómo desde las celebraciones palaciegas del Renacimiento, a través de las grandes fiestas del siglo XVI, los salones burgueses, y hasta las grandes exposiciones de principios de siglo, el mundo artificial de la memoria de receta tecnológica ha actuado como indiscutible protagonista de lo maravilloso y de lo mágico. Las pocas excepciones que confirman la regla y que provenían de la naturaleza tenían sentido en cuanto pequeñas transgresiones al gran proyecto de lo moderno. La ciencia y la tecnología han jugado un papel fundamental en el proceso de artificialización, alimentando ambas paralelamente una logística de lo maravilloso. Los principios del siglo se recrearon ya en el gusto por lo ingenioso, lo bizarro y por la imaginación industriosa que se convierte, por un lado, en una cualidad imprescindible para adjetivar la naciente sociedad industrial, y por otro en una especie de pérdida de control de la innovación tecnológica debida a una desmedida aceleración con respecto a nuestro tiempo de asimilación y de recepción semántica.
Nuestro siglo estaba condenado a la repetición, la multiplicación, la integración…también a la miniaturización, la informatización, el multimedia o la virtualidad. Los procesos que la tecnología proyecta sobre nuestras capacidades sensoriales y lingüísticas acaban por ser sólo intuidos gracias a su extraordinaria cantidad y complejidad. Si para Lyotard, la ciencia dejó de producir lo conocido, para centrarse en lo desconocido, parece ser lo normal el que hoy en día nos sigamos preguntando por el lugar de la maravilla, de lo mágico y lo sorprendente, cuando lo más probable es que resida en el propio y asombroso proceso que nos acosa.
La maravilla debiera ser la excepción de la regla, lo nuevo con respecto a lo viejo, un acontecimiento estadísticamente raro. Sin embargo, y a pesar del enorme interés que ponen los gobiernos en esa cultura de la sorpresa, vemos cómo la sorpresa hace ya tiempo que dejó de existir. Encontramos ahora más bien el susto, que no la sorpresa. A esa sensación nuestra de haberlo visto ya todo, se une ahora el incontrolable afán de los gobernantes por la cultura del susto. No nos resulta comprensible cómo los responsables de semejantes alardes de novedad, sean capaces de proponer tan grandes agresiones a los restos arqueológicos de la memoria colectiva, desintegrando los pocos fragmentos que quedan, para recomponer un lenguaje tan gastado como opresor. La maravilla debiera ser la improvisación proyectada, una nueva cultura del susto a sabiendas de sus consecuencias. El poder intuirlas en nuestros actos, o en nuestros des-actos, aquellos procesos cognitivos en los que el racional consciente dejara actuar, a plena libertad y placer, a aquel subconsciente tan propio como conocido. Para dejarlo soñar y asustarse inteligentemente en lo cotidiano.
Saturados ya los sentidos, la textura de las nuevas experiencias estará constituida por cómo se siente, y no por lo que se siente. Recordamos al romántico Wordsworth: El alma, al recordar cómo sentía, no recordaba aquello que sentía… Y es cierto que se puede no saber con claridad lo que se siente, a pesar de que se conozca con certeza lo que se piensa, porque el sentimiento es incomunicable por no tener un sujeto, sino que más bien es una actitud ante la realidad. En los grupos primitivos, la lógica es una suerte de magia que actúa pragmáticamente según las circunstancias locales, al margen del universo.
La memoria colectiva se reproduce a través de numerosos rituales iniciáticos articulados en torno a la fantasía consciente -en la mayoría de los casos- y es restaurada en la ficción evocada por la repetición del mismo ritual. La maravilla, en los términos de las sociedades sofisticadas, no tiene sentido en los pueblos primitivos, pues anida en el ritual cotidiano, en el canto a la maternidad, en la pubertad, en la llegada de las lluvias y en la época de recolección o en la caza.
La sociedad japonesa de hoy en día sigue celebrando con pequeños regalos cualquier acontecimiento de lo maravilloso. Se regala al regresar de un viaje, al cambiar de trabajo o de domicilio, al visitar a un cliente o en la transición de las estaciones, sin mencionar nacimientos, casamientos y defunciones. Dar y recibir son actitudes del ritual cotidiano que da sentido al grupo social particular y sirven al individuo para ubicar su posición, en tiempo y espacio, en esa cosmogonía de tradiciones arrastradas que conforma la memoria colectiva. En Japón se regala hoy porque se ha regalado siempre, y quien no regala no sólo es descortés, sino que reniega de su pasado, aquello que da sentido a su presente y a su futuro. Los niños aprenden de los mayores y crecen para enseñar a sus hijos. La transmisión oral de la experiencia convive con las maravillosas invenciones de los enormes conglomerados de la electrónica de consumo, los frenéticos introductores de los nuevos artilugios del ritual convocado por las megatiendas que capitalizan el momentum colectivo.
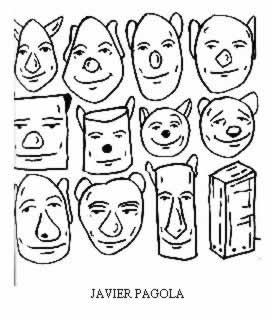
LA CIENCIA COMO PROGRESO
Uno de los tópicos más debatidos en nuestro siglo es la creencia frecuente de que la ciencia y el ámbito de la racionalidad vienen a ser una y la misma cosa. La noción de progreso se identifica tranquilamente con la de innovación científica, uso de tecnologías. Para quienes comparten este tópico, la historia de la humanidad ha sido en gran medida la crónica de las mejoras de la naturaleza, al ser ésta, se dice, manifiestamente perfeccionable: las inundaciones, el frío, el fuego, el calor extremo, los terremotos.
Cualquier desarrollo tecnológico que nos pone a salvo, al menos en apariencia, de los dictados de una naturaleza tenida por cruel es siempre bien recibido. Se piensa que si ahora vivimos como vivimos, con los adelantos tecnológicos existentes, ¡cómo lo debieron de pasar en la Edad de Piedra! Otros, como el profesor Jos Sanmartin, quien ha dedicado parte de su vida al estudio de los escasos pueblos que restan del Paleolítico, como los bosquimanos del Kalahari, pueden aseverar que nada hay más equivocado que esa opinión.
El tópico generalizado se plasma en la consideración de que la humanidad de por entonces, dedicada a una economía de subsistencia basada en la caza y la recolección, debería dedicar prácticamente todo su tiempo a arrancar trabajosamente a la naturaleza sus escasos dones. Sin, pues, tiempo libre, dedicados casi por completo a perseguir animales para cazarlos o a recolectar vegetales en condiciones muy penosas, el ser humano de ese pasado remoto debería vivir como un animal no-humano. Pero resulta difícil encontrar hoy un pueblo, como el de los bosquimanos, que dedique más tiempo libre a dialogar en grupo. Y los bosquimanos, se dice, habitan en uno de los desiertos más temibles de la tierra. No sólo disponen de buena parte del día para holgar, sino que, además, se comportan como si tuvieran la despensa llena: nada guardan; todo lo comparten.
La prodigalidad es una de sus características más notorias, junto a su proverbial capacidad para inhibir la agresividad a través de unas prácticas educativas en las que el juego desempeña un papel muy importante.
Resulta claro que sólo hay dos maneras de liberarse del reino de las urgencias materiales: desear poco o producir mucho. Desear poco parece ser el manual práctico de las culturas paleolíticas, quienes precisaban de un utillaje rudimentario pero adecuado para conseguir el alimento necesitado con una pequeña inversión de tiempo. El resto del tiempo se gastaba en el desarrollo de técnicas de organización social.
El mundo occidental tiende a despreciar otras formas de cultura. Dice Octavio Paz que lo que generalmente entendemos por progreso no es más que regreso. El siglo XX es el siglo del progreso y del liberalismo y una de las notas del progreso es el sojuzgamiento de la naturaleza, la domesticación de la naturaleza y la aplicación pragmática de sus fuerzas ciegas. Hemos preferido dominar la naturaleza a integrarnos en ella. Hemos puesto nuestro esfuerzo en la producción de cosas y nos ha quedado muy poco tiempo para la interacción social, salvo el sexo y alguna que otra cosa. La ciudad domina al campo, lo mecánico a lo orgánico y el hombre civilizado explora y conquista tierras más o menos vírgenes para civilizar, o exterminar, a sus salvajes moradores, salvajes porque viven precisamente en estado de naturaleza. El liberalismo político nace en España en una ciudad sin campo: Cádiz, ciudad sin agricultura que debe su prosperidad al monopolio del comercio con las colonias, y lo opuesto al liberalismo y al progresismo, lo reaccionario, es, repárese en los términos agrestes: lo montaraz, lo cerril, lo cavernícola.
Nos resultan de utilidad las reflexiones que Rafael Argullol se hace sobre el filósofo alemán Friedrich Hölderlin pasados ya los ciento cincuenta años de su muerte. «Hölderlin intuyó un escenario, que ya es en cierto modo el nuestro, en el que al abandono de las seguridades tradicionales se sumaría el desconcierto ante las respuestas modernas». Con Argullol nos encontramos a un Hölderlin desconfiado del individuo, la criatura privilegiada del racionalismo, y sumamente crítico con respecto al mito del progreso, al que observaba como el principal cimiento engañoso sobre el que reposaban las esperanzas modernas. Hölderlin llega a la certidumbre de que una civilización sólo marcha hacia la plenitud, y por tanto hacia la libertad, cuando es capaz de abrirse, e incluso diluirse, en lo diferente. Para él, contradiciendo al clasicismo, la plenitud griega, manifestada en la tragedia, había sido la consecuencia de la fusión entre el ser de naturaleza original y el ser de cultura adquirida. De manera inversa, en su opinión, la civilización occidental moderna debería disolverse como identidad basada en una razón excluyente y autosuficiente para hacerse, también, naturaleza.
EL FIN DE UN SISTEMA
Lo que estamos viviendo es a menudo descrito como un momento de crisis: crisis económica, crisis ambiental, crisis social, crisis de valores. El término crisis parece, sin embargo, inadecuado para describir los fenómenos del momento: no se trata de algo accidental, rápido e irremediablemente negativo. Lo que está ocurriendo no es un accidente en un recorrido que podrá ser retomado más tarde. Tampoco se trata de un momento particular, que una vez pasado volverá rápidamente a una cierta normalidad, no es ni siquiera un fenómeno solamente negativo porque, por dramáticos que puedan ser los eventos a los cuales hoy asistimos, ellos serán generadores de una sociedad planetaria. Para captar el aspecto vital de la actual crisis es necesario saber ver que lo que está ocurriendo es verdaderamente el final de una época. Y con ella está esfumándose un modelo de desarrollo (basado en criterios cuantitativos), una cultura del dominio sobre la naturaleza (basada en la ausencia del concepto de límite), una visión del mundo (que pretendía ignorar la irreductible complejidad), una idea del progreso entendido como un recorrido continuo y predeterminado (esto es, casi como una ley natural objetiva).
Pero tomar conciencia del ocaso de este entero sistema de pensamiento nos obliga a aprender a vivir sin él. Significa saber afrontar una realidad que ahora leemos como irreductiblemente compleja, es decir, ya no reconducible a modelos sencillos y previsibles.
Y significa aceptar con espíritu positivo la idea de que ésta sea ya la condición normal y estable de nuestra existencia. Confrontarse con el actual contexto significa afrontar un salto en la complejidad del sistema: una situación que nos acompañará durante mucho tiempo y en la cual tendremos que aprender a vivir, es decir, a pensar, actuar y soñar, sin el soporte de la antigua seguridad. Vivir en esta nueva condición, es decir, vivir en la complejidad, implica el nacimiento de una creciente demanda de sentido. Una demanda que atraviesa las cuestiones existenciales más profundas, y que sin embargo se alarga también al sentido de las cosas (productos, servicios, ambientes), a la búsqueda de islas de cordura en las cuales escribir las propias elecciones cotidianas.
Y si los productos se convierten en vehículo de valores, los productores adquieren la dimensión de operadores socioculturales y la competición de mercado adopta el significado de competición entre sistemas de valores alternativos. En particular, para los productores, la temática cultural y la del sentido de sus propuestas tienden a convertirse, a todos los efectos, en terrenos sobre los cuales poner en práctica las propias estrategias de mercado y sobre los cuales construir el propio beneficio competitivo.
En los años 80 el sentido de los productos se afianzó en los términos de su calidad, desarrollándose en el interior de un escenario de referencia en el cual el mundo aparecía sustancialmente rico, saciado y con buena salud. Y esto es justo lo que ha cambiado en el paisaje de los años 80 a los 90. Las razones de este cambio son hoy incluso demasiado evidentes: la cuestión ambiental, la étnica y demográfica, la relativa a las relaciones entre los países más ricos y los países pobres, ha llevado a una profunda transformación de las sensibilidades y de las cuestiones entendidas como prioritarias.
En este escenario se plantean profundos problemas a los cuales es preciso dar respuesta y, para hacerlo, es necesaria una nueva actitud social. A su vez, sin embargo, la respuesta de la creatividad social tiene la necesidad de volver a abordar los conceptos con los cuales operar, de construir y de soñar nuevos conocimientos y nuevos instrumentos operativos, de hallar nuevos valores y de soñar nuevos mundos: mundos que sean pensables y, de alguna manera, posibles. Lo que se hace necesario, en suma, es una cultura del proyecto adecuada al actual contexto y a sus posibilidades.
ARDREY, Robert. La evolución del hombre: la hipótesis del cazador. Alianza Editorial Madrid, 1978.
BATAILLE, Georges. The Accursed Share. Volume 1. Consumption. Zone Books. Nueva York, 1988.
AROLA Y SALA, Francisco. Escenografía. Calpe Publicaciones. Barcelona, 1920.
SAUMELLS, Roberto. La intuición visual. Parteluz. Madrid, 1994.
AA.VV. El hombre y lo humano en la cultura contemporánea. Servicio Español del Profesorado del Movimiento. Madrid, 1961.
HOET, Jan. On the way to Documenta IX. Edition Cantz/Time International. Ostfildern-Ruit/Sttutgart, 1991.
ALDERSEY-WILLIAMS, Hugh. La poética de la máquina. King-Miranda. Gustavo Gili. Barcelona, 1991.
AA.VV. Blasted Allegories. The New Museum of Contemporary Art. Nueva York, 1987.
AA.VV. Diseño e imagen corporativa en las instituciones públicas. IMPI. Madrid, 1989.
BREA, José Luis. Antes y después del entusiasmo (72-1992). SDU Publishers. La Haya, 1989.
BECKER, Raymond de. Las maquinaciones de la noche. Plaza & Janés. Barcelona, 1975.
KRAUSS, Rosalind E. Passages in Modern Sculpture. The MIT Press. Nueva York, 1977.
NEWMAN, BARNETT. Selected Writings and Interviews. Knopf Publishers. Nueva York, 1990.
TIAO CHANG, Amos Ih. The Tao of Architecture. Princeton University Press. Nueva Jersey, 1981.
SHEPARD, Anne. Aesthetics. Oxford University Press. Oxford, 1987.
Artículo extraído del nº 41 de la revista en papel Telos



Comentarios